Los cubanos comenzamos nuestras aportaciones creativas al mundo sin demasiado apuro y como quien no quiere las cosas. Si no lo cree, recuerde lo que pasó con ese antaño habito de los taínos, quienes, puestos de cuclillas y abstraídos al chupar un cilindro de hojas prensadas de tabaco, contagiaron al mundo y crearon, como se dice ahora, tendencia.
Tiempo después, como país, fuimos pioneros en la prueba y puesta en práctica de algunos inventos tan originales que dieron mucho de qué hablar. Tuvimos trenes y bombillas en las calles antes que una buena cantidad de vecinos latinoamericanos que hoy presumen de modernísimos, desarrollamos la industria azucarera y, antes que los demás y gracias a un italiano, probamos el teléfono por el que avisaríamos de nuestras penas masificadas en la radio.
En la medida en que avanzaba el almanaque, nuestras mentes pacíficas y calenturientas sumaron aportes e ideas estrambóticas para animar la realidad. Pero, a mediados del siglo pasado, en 1959, la cabeza se nos desordenó como carrusel descompuesto. El exceso de entusiasmo puso tan creativo al cubano que, a la altura del tiempo ni él mismo sabe cómo reaccionar ante el recuerdo de sus inventos.
Ayudados por la condición de nación bloqueada y aislada, en ocasiones retraída en sí misma como una ostra, pasamos a esa perpetua disposición para el invento.

He sido testigo de demasiada gente que con ingenuidad sigue creyéndose forjador de ideas que en verdad nacieron hace siglos, o por lo menos años; circunstancia que se repite en todas las ramas de la ciencia, pero también en el arte y la vida cotidiana.
Otros, sin embargo, hubieran sido los verdaderos creadores de artefactos que llegaron al mercado mucho después de haberlos fantaseado ellos; y en lugar de eso, por desgracia, permanecen encerrados en el manicomio de la rutina.
Muchas de las mentes más creativas han estado condenadas por el marasmo de los días, por la burocracia a la que poco le importa evolucionar, por los sordos oídos de quienes siguen siendo provincianos, aunque se acomoden como mejor pueden en el más cool reparto de La Habana.
El mejor de todos los casos, o el más entrañablemente recordado por mí, corresponde a un amigo de mis padres, ya fallecido.
Años pasó obsesionado el buen hombre con un motor de combustión cuya materia prima sería el agua de mar. Después de tratada, y según sus pronósticos, el abundante líquido podría despertar el más grande de todos los motores y, así mismo, a millones de vehículos e industrias; de modo que su fuerza y clonación haría furor en el mundo, y a Cuba la colocaría, otra vez, en el centro de los mapas revolucionarios.
Nuestro amigo no estaba loco, nunca lo estuvo. O ya ni sé. Lo cierto es que le preguntábamos por el progreso de sus estudios, y la respuesta imitaba a la anterior: “Faltan unas pruebas”. “¡Unos cálculos más y ya estará!”
En la capital cubana del níquel, Moa, conocí a un inventor que ya no recuerdo lo que había inventado; creo más bien que era un científico utópico cuya teoría, escuché decirlo con pesar, estaba siendo subestimada por los ordinarios seres que le veían peregrinar en una ciudad de tierra enrojecida y olores sulfurosos.
Incluso, a nivel oficial hemos hecho unas cuantas contribuciones, muchas de ellas convenientemente olvidadas, pisoteadas por el tiempo y enterradas por la ruborizada Historia en viejos archivos.
En la clausura del primer congreso de la Unión de Escritores y Artistas, Vicentiña Antuña, presidenta del Consejo Nacional de Cultura, se refería a la peculiar manera en que la Revolución, queriendo rescatar las “más puras esencias populares”, había llevado a cabo tareas increíbles y transformadoras.
Bajo esos preceptos surgió lo que se denominaba “la primera gran campaña” de la cultura: en el mismo 59, queriendo darle un toque de autenticidad a la Nochebuena, y poniéndole una dosis de ideología para contrarrestar el efecto de la iglesia,se impulsó una singular festividad que llevó por nombre “Navidades cubanas”.
La idea incluía, entre otras acciones, la edición de un disco de villancicos, compuestos y ejecutados por compositores cubanos. Asimismo, contemplaba la publicación de un recetario de platos típicos, caracterizado por exquisiteces a las que acompañaba otro formulario para la elaboración de golosinas autóctonas.
Para entonces habíamos creado un juego de ajedrez completamente cubano, y un helado de guanábana, y otra campaña estaba a punto de alentar a los obreros para “construir su propia maquinaria para el trabajo”. Todo parecía partir de cero, y a las necesarias mercancías que Estados Unidos dejaba de enviar, se respondía con inventiva nacional y mucha fiesta.
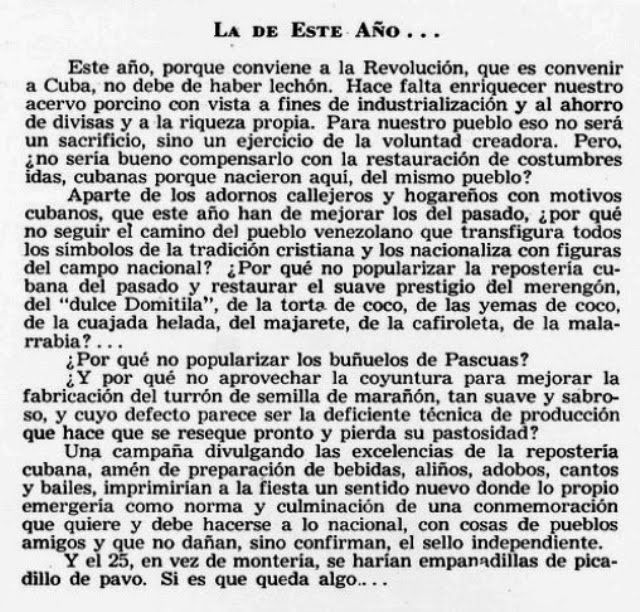
Pero, el asunto se puso feo cercano a los setenta, cuando, en lugar de una cerveza por cabeza, a todos les tocó una mocha importada. Era la época en que, además de interminables columnas de trabajadores, había vacas escuchando música con aire acondicionado y amplias plantaciones de café y naranja dulce emboscaban la capital en el “cordón de La Habana”.
La población estaba tan “atareada” que alguien propuso cambiar las fechas de las navidades. Por eso, en lugar de celebrar el nacimiento de Cristo en diciembre, la gente se fue a los cañaverales pensando aun en la idea de la Nochebuena, que en lugar de celebrarse el 24 terminó siendo al 26… de julio.
Y ese día de 1970 tres poetas católicos se vieron celebrando la eucaristía poco antes del discurso en la Plaza de la Revolución. Cada uno de ellos hablaba del asunto con entusiasmo, porque, no obstante los cambios, todos vivían en frenesí.
Si la iglesia celebra, como los romanos, el nacimiento del sol el 25 de diciembre, qué más da que Cuba celebre el nacimiento de Cristo el 26, que es el principio de la Revolución, dijo Ernesto Cardenal.
¡Sí!, ese es el verdadero nacimiento del sol para este país, continuó Cintio Vitier, mientras Fina remataba: ¡Qué eternidad de soles ya vividos! ¡Y qué completa ausencia de nostalgia!
La escena sucedía en La Habana, pero se reiteraba en todas las casas cubanas, en cuyas mesas había un trozo de lechón, variable según las partes, pero que cerdo era, y asado, porque la orientación fue que se comiera la misma carne con arroz y frijoles, turrones españoles, ron y vino de Rumanía.
Esas navidades sucedieron en verano, y en lugar de sorprendernos Santa Claus, Fidel habló largas horas en la Plaza, y a la multitud informó los devenires de la economía, y la novedad: en Cuba se encontraban ya, conservadas e intactas, las manos del Che Guevara.











