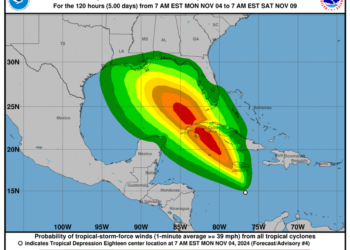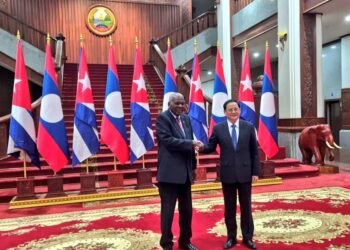Sería un lugar común afirmar que la cuestión racial ha sido, históricamente, uno de los problemas duros de la cultura cubana. El tema, de creciente importancia a partir del siglo XIX, ha atravesado distintos estadios vis à vis el complejísimo proceso de construcción de la identidad nacional. Uno de sus correlatos, el racismo, sistematizó prejuicios fraguados desde la perspectiva de una cultura blanca hegemónica, que tempranamente anatematizó a los individuos de piel negra y practicó la exclusión de los esclavos africanos y sus descendientes del proyecto nacional, como se comprueba en el pensamiento de José Antonio Saco, una de las figuras más controvertidas de nuestra sacarocracia.
El caso cubano, sin embargo, es portador de una especie de ironía histórica: las guerras de independencia serían las cimentadoras de la nación, lo cual suponía inevitablemente la incorporación y participación de los negros, un rasgo distintivo de la emancipación anticolonial cubana respecto, por ejemplo, a la de las Trece Colonias. En ese proceso de construcción de la identidad nacional tuvo especial relevancia la Guerra del 95, organizada desde el exilio por José Martí, y cuyo liderazgo estuvo a cargo de sectores populares.

A pesar de la altísima presencia de combatientes negros y mestizos en el Ejército Libertador, y del constructo antirracista levantado por el propio Martí para cimentar la unidad interna frente al dominio colonial español (“hombre es más que blanco, más que negro…”), la investigación académica ha venido subrayando que la guerra no logró sepultar el fantasma de la discriminación, según se evidencia al examinar la proporción de altos grados militares entre blancos y negros, como lo ha demostrado un libro ya clásico de la investigadora cubana Ada Ferrer.
La República prolongó ese lastre desde que a principios del siglo XX las élites discutían de un modo peculiar la identidad cubana –¿Europa o los Estados Unidos? era la pregunta–, hasta que el sabio polígrafo Don Fernando Ortiz estableció que la Isla no podía ser entendida sin la presencia africana, una y otra vez ninguneada en los discursos identitarios al uso.
Acuñó entonces una expresión a mi juicio mucho más académica que vital: “afro-cubanos”. Poco precisa, en lo fundamental, por dos razones: la primera, porque el proceso cultural nacional suponía esa fusión de España y África que él mismo tanto subrayó y que redundaría en lo cubano-transculturado como realidad-otra. Lo cubano era, pues, una integración de ambas cosas (y otras más). Y la segunda, porque los negros cubanos, a diferencia de los estadounidenses e incluso de los caribeños, como tendencia abrumadora no se volvieron a África para considerarla ese paraíso perdido al que había que regresar en la eterna búsqueda de la felicidad.

Si bien no hubo en la República expresiones de segregación extrema, como los carros y leyes Jim Crow en el sur de los Estados Unidos, y continuó allí la doble moralidad que condujo al mestizaje –ese que llevó a Nicolás Guillén a declarar, en un famoso prólogo, que aquí todos “somos un poco níspero” –, el prejuicio racial permeó en las relaciones sociales como una persistente mancha.
La Revolución de 1959 se pronunció tempranamente por eliminarlo mediante acciones, accesos a playas, lugares públicos y leyes; pero el racismo, como ocurre con toda ideología, acabaría reproduciéndose a sí mismo de manera “natural”, más allá de las razones estructurales que lo fundamentaron e hicieron posible en varios contextos específicos. Los años 90, en efecto, dieron varias muestras de retrocesos en esta área, muchas de las cuales siguen actuando hoy.

Si algo caracteriza a la sociedad cubana es su heterogeneidad y la conciencia de su multiplicidad identitaria. El tema racial es solo uno de los tantos que precisan un constante perfil y discusión sociales, para que de ahí puedan emerger propuestas de soluciones ajenas al calco y la copia de realidades que no necesariamente se articulan con una cultura acumulada.