Recuerdo haber pasado al menos tres ciclones en Cuba y nunca he podido olvidar el escándalo que se armaba en la casa cuando descubríamos la falta de suficientes clavos para reforzar las puertas y ventanas y la ausencia de combustible del viejo farol. No obstante, el premio siempre se lo llevó Kiara, la perra de mi sobrino, la cual, antes de que José Rubiera anunciara por la TV la llegada de la tormenta, trasladaba hacia uno de los cuartos todos sus efectos personales: una pelota, una muñequita echa leña y un hueso bien mordido, ¡y de allí no la movía nadie! ¡Qué intuición la de ese animal!
El inminente paso de un ciclón provoca escenas entre lo festivo y lo ridículo. Lo que se podría perdonar en las damas y los niños… pero en los caballeros es una muestra de honda irresponsabilidad. Estos disfrazan su repentino brote de adrenalina con un teatro que no engaña a nadie: abandonan los trabajos, no se apartan del teléfono para estar al tanto “de lo último”, siguen con atención los partes del tiempo y se lanzan a la calle en chancletas y bajo el agua a fin de comprar los periódico y pescar una flauta de pan. El paroxismo es tal que se aventuran a saludar a quienes les habían retirado la amistad tras alguna buena bronca de solar y hasta ven con buenos ojos que las viejas del vecindario hagan los pronósticos de balcón a balcón y susurren que Pedrito es un vago, pues no quiere asegurar la antena que está a punto de volar por las nubes.
Los preparativos antes del meteoro adquieren siempre categoría de ceremonia, incluso hay personas que invitan a familiares y amigos a esperarlo en su casa, como si se tratara de la Nochebuena o el Año Nuevo. Nunca olvidaré que cuando el Flora se aparecieron en la casa de mis abuelos paternos, en Camagüey, mi tío Chispita y su familión, con latas de sardina y la historia tenebrosa “de lo que se decía por ahí”, y la díscola Cucusa, su hermana, quien en cuanto puso un pie allí lanzó una pregunta impertinente y sabia: “¿Bueno, y aquí hay comida para tanta gente?” Yo apenas había salido de la cuna y todavía recuerdo la cara de espanto que puso mi mamá contemplando la olla de frijol negro que acababa de sazonar.
En este acuartelamiento de apellidos hay de todo: la vieja que cuela el café de la bendición, el custodio quisquilloso de una única linterna, la tía solterona que se acuesta sin quitarse la ropa, los tipos con ropas de invierno, el cuarentón sumergido en una nube de humo tragándose las cajetillas y aquellos que se emborrachan siempre y para acompañar el nerviosismo de esa noche vuelven a emborracharse. Sin embargo, dos personajes se roban el protagonismo: el niño flaco y valiente que se zafa de la madre y sube a la azotea para “vencer con su espada a los vientos” y el pariente guapetón e inconmovible que nunca se asusta y, acepta, cuando empiezan a volar los zines, “que la cosa se está poniendo fea”.
La nota anecdótica la ponen, casi siempre, los abuelos, deudores del viejo mundanismo y dados a improvisar cuentos vividos o inventados. Coco, el padre de mi progenitor, nunca dejó de reconocer que cuando el ciclón del 26 se divirtió una enormidad. “Un ras de mar armó un carnaval y el agua nos daba por aquí. Había botes en Prado y Colón… aquello no tuvo nombre… todos fuimos un poco héroes ese día”, contaba.
Eladio Secades publica en ¡Alerta! el 23 de octubre de 1944 una novedosa crónica en la cual advierte que, probablemente, lo mejor de la tempestad es su cola:
“Después del ciclón renace la idea de novedad histérica y contagiosa. Y salimos a ver los efectos […]. Un ciclón cubano es un drama entre dos celebraciones. La de encerrarse a esperarlo. Y la de salir a ver lo que pasó. En esta excursión se experimenta el consuelo de que lo de los otros fue peor […]. Todos tenemos algo de damnificado. Nunca faltan comentarios como este: ‘El agua entró en la biblioteca mía. Y los libros se hincharon y cayeron panza arriba, como perros muertos en un río’. Nuestra avaricia para ver y ver más nos dejaba a todos encendidos”.
El recogimiento para dar paso a la borrasca tiene un poco de velorio, de novela de aventuras, de cafetín, de bar ronero, de suspenso y hasta de tertulia literaria. Todos nos sentimos satisfechos de cómo nos hemos escondido debajo de la cama y buscamos quién desee oírnos el relato. A fin de cuentas, los ciclones no solo son traídos a la memoria por los desbarajustes que ocasionan, que pueden ser muchos y cuantiosos, sino también por los “músculos” que muestran, por ese poder imperial y demoledor que al fin y al cabo nos hechiza. No por gusto mi abuela acostumbraba a advertirnos a todos antes de la visita de mi travieso hermano: “Escóndanlo todo que el niño es un ciclón”.






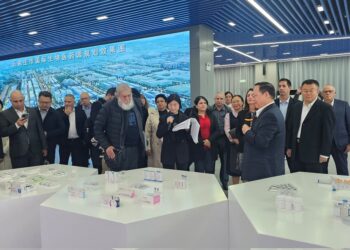







Magnífico texto hace revivir lo ocurrido tantas ocasiones en La Habana, una manera magistral del escritor por narrar esa anécdotas. Mil felicidades por su pluma.
Buena descripción de un ciclo en Cuba