El domingo 24 de enero de 1954, toda Matanzas amaneció en un estado de gracia inusual. Las chispas de felicidad no se concentraban en el apartamentico de dos cuartos del paseo Martí, sino que cubrían toda la ciudad. Había tal sensación de estar iluminados, que, desde la madrugada, no podía distinguirse si todavía alumbraban las estrellas o ya había salido el sol.
Pero esto es una fantasía mía, una imagen romántica de la Atenas de Cuba, para tratar de imaginar el pasado y de exprimir de la prensa, de los documentos familiares y de los que lo vivieron estos hechos. Literalmente, todos los periódicos y revistas de Matanzas, y algunos de los más importantes del país, cubrieron el acontecimiento desde mucho antes de su realización.
En el Teatro Sauto, con la presencia inusual de las más diversas tendencias políticas, religiosas y sociales —que no solían mezclarse para nada—, el anciano maestro y naturalista Salvador de la Torre Huerta, junto a Carilda Oliver Labra, habían recibido la noche anterior la Medalla de Matanzas en un acto realizado con tanto cuidado como cariño y regocijo popular.
Tan lucido fue el acto que el diario El Imparcial lo calificó de “apoteósico”; Las Yumurinas, de “solemne”; Vanguardia, de “magnífico”; y hasta el Diario de la Marina, habanero y nacional, lo llamó “magno homenaje”.




Leyenda viva
Mi abuelo Salvador había sido maestro en La Habana y Santa Clara hasta 1924, cuando regresó a Matanzas, su ciudad natal, donde, al igual que Carilda después, fue convirtiéndose en una leyenda viva de la ciudad.
Matanzas tuvo la inmensa suerte de contar con sus esmeros como docente durante más de treinta años, desde que obtuvo su cargo de profesor en el Instituto de Segunda Enseñanza, hasta 1956, en que falleció sin jubilarse ni haber dejado nunca de enseñar.
Y aquí se me cuelan, de pronto, los recuerdos de mis primos Bernabé y Pedro, así como los de mi hermano Salvador, que lo vieron morir.

Me contó Bernabé que, en su despedida, abuelo le hizo “un relato del Panulirus Argus”, una langosta del Caribe que fue su objeto de estudio para graduarse de Ciencias Naturales. Pedro lo recuerda días antes, casi sin visión, pidiéndole que le leyera respuesta por respuesta de los exámenes para poder escribir la calificación.
Por su parte, mi hermano Salvador me dice que le dio consejos para que continuara el camino de la Física y la Electrónica, más cercanas a su hermano Bebé, el padre de Bernabé y que le regaló una simbólica linterna en tres colores para alumbrar su camino y dejar de ser tan “majadero”.
Yo solo recuerdo de mi abuelo que, cuando regresé hablando inglés de Stanford, donde mi papá estuvo becado por un año antes de sus becas Guggenheim, me dijo muy serio —porque no hablaba inglés— “la tuya por si acaso”. Yo fui, hasta que nació mi hermana Liz, producto del entusiasmo de los años 60, la nieta menor.
Pero, ¿por qué Matanzas premiaría a la vez, con tanto lucimiento y amor, a estas dos personalidades tan distantes en edad, vocaciones y trayectorias de realización?
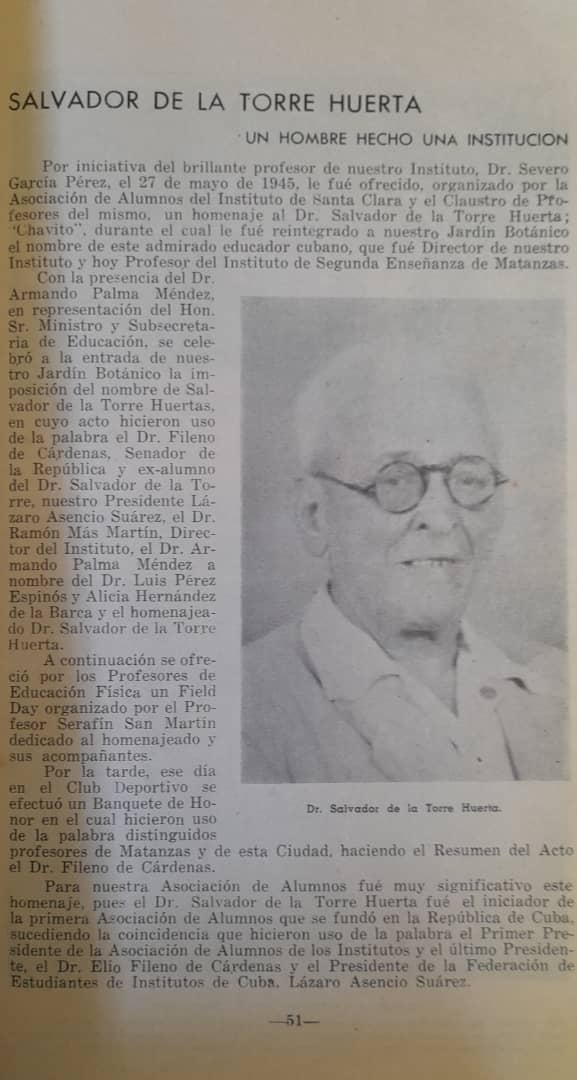
Dos hijos destacados de Matanzas
Desde el verano de 1953 venían valorándose las propuestas de Carilda y Salvador para el premio de la ciudad. El periódico Adelante, por ejemplo, publicó en septiembre de 1953 los avances de una sesión inédita y extraordinaria de la Cámara Municipal para tratar “sobre los honores a dos destacados hijos de Matanzas”. A él, por “sus sacrificios, su tesón y dignidad” como docente, a ella por su “eminente labor en pro de nuestra cultura… y por los galardones nacionales e internacionales que ha ganado para su ciudad natal”.

Lo común entre ambos, para quienes otorgaban el premio, era el valor cultural, la simpatía y el orgullo que por ellos sentían los matanceros. Los dos caminaban por la Calzada Tirri o la Calle del Medio saludando sin parar y, si hubiese sido la época de los paparazzi, de seguro los hubieran seguido hasta el Instituto o el Ten Cent.
Mi abuelo adoraba a mi abuela Beba, pero era sato y coqueto, como lo era Carilda con mucha más razón. En ese aspecto se llevaban de lo mejor, además del buen humor y la gracia de los dos. Chavito, como le llamaban, se sentaba en las banquetas del Ten Cent y hasta caramelos les regalaba a las muchachitas que bromeaban con él, y a más de una un poema dedicó.
Pero lo más curioso y menos mencionado es que Carilda, a pesar de haber nacido cuando el maestro ya había cumplido veinticinco años en la educación, tenía, como “el viejo”, una trayectoria profesoral como maestra de dibujo, pintura y escultura. Ella, además de Derecho, había estudiado Artes Plásticas y las había enseñado a la par que cumplía con cargos culturales y hacía periodismo.

Mientras que Salvador era un maestro de oficio, además de poeta y periodista, Carilda era poeta de oficio, además de maestra y promotora cultural, como él. Maestros y poetas ambos, mantuvieron una amistad que llegó hasta mi generación pues fue seguida por los nietos de Chavito, que vivían en Matanzas como él. Mis primos me han contado sus recuerdos de los premiados y del acto, incluido el vestido azul, tejido por mi tía Nena, para que prima Vinetta lo luciera en la ocasión.
Volviendo a mi abuelo, tengo que mencionar los motivos más sobresalientes de su premiación. Desde que era casi un niño fue maestro en la escuela “El Progreso” que dirigían su padre Bernabé de la Torre y Fernández junto a sus hijos mayores: Ricardo y Carlos de la Torre y Huerta.

Mi abuelo no fue solo el hermano de Don Carlos el sabio, sino una especie de hijo por la diferencia de casi veinte años de edad, al ser Salvador el menor de los doce hermanos. Don Carlos de la Torre y Huerta fue para mi abuelo una inspiración y guía en su desarrollo humano y profesional. Después de esta primera experiencia, volvería a trabajar con Don Carlos antes de ser el director de la Escuela 37 del Cerro, donde creó, con el apoyo de Luis Padró y de Luciano Martínez (padre de Rubén Martínez Villena) la República Escolar Juan M. Dihigo, en la que Rubén estudió y dio sus primeros pasos como líder estudiantil.
Si fuéramos a resumir la trayectoria de mi abuelo Chavito, esta sería: nació en Matanzas en 1877; en La Habana fue maestro y director desde 1900 hasta 1914; en Santa Clara, catedrático y director entre 1914 y 1924 y en Matanzas profesor del Instituto, desde 1924 hasta que falleció la tarde del 4 de diciembre del 56, poco antes de cumplir 80.

La República Escolar
Al ser tan vasta su obra, me detendré en los logros principales de su vida como pedagogo, profesor y director de escuelas y de Institutos. La Escuela 37 del Cerro fue un suceso nacional, hasta el punto de que más de una vez fue distinguida por su espíritu moderno, patriótico y ético, y por la igualdad, la vocación solidaria y la enseñanza del amor por Cuba. Según reseñó mi padre en un trabajo inédito titulado “Salvador de la Torre y Huerta; un maestro de alma evangélica”, la República Escolar fue el gran logro y sueño de su padre.

Los niños, desde segundo grado, participaron en un autogobierno con tres poderes —legislativo, ejecutivo y judicial—, contribuyeron a la elaboración de una Constitución “en miniatura” y muchas veces dirigieron ellos mismos la disciplina del plantel, la biblioteca, los actos patrióticos y las tareas comunitarias guiados por el director. Pero no solo eso. Aplicando el pensamiento martiano, los fondos de la escuela se obtenían de la venta de lo que eran capaces de producir, aunque no todo se vendía, pues se practicó la labor social, apoyando a las familias más pobres de la comunidad.
Esa escuela fue escogida para visitarla durante el Congreso Pedagógico Nacional de 1913, mencionada en varios medios, como por ejemplo, el diario El Comercio, que la calificó el 19 de noviembre de 1913 como “la mejor escuela de la República”. Imposible sería enumerar los álbumes con la prensa hasta 1956 en los que a mi abuelo se le llama “entusiasta director”, “devoto maestro”, “modesto”, “proverbial” y culto”.
Enrique Serpa, Luciano Martínez, Alfredo Aguayo, Ramiro Guerra, Juan Marinello y muchos otros intelectuales que fueron sus colegas o alumnos nunca pararon de elogiarlo, entre ellos el propio Rubén, quien al graduarse en la Universidad lo primero que hizo fue escribirle a su maestro para agradecerle y “brindarle el sincerísimo abrazo que quisiera darle en persona”. Villena, desde los once años, había sido primero Vice presidente y luego Presidente de la República Escolar (1910-1912).
Después de su trabajo en La Habana, Chavito fue, durante diez años, profesor y director del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara. Allí, además, fue periodista y fundador de la primera asociación de estudiantes del país (1919), del Jardín Botánico, del Estadio deportivo, de diversas escuelas públicas, del periódico Renacimiento y de muchas obras más, por lo cual en 1945 fue declarado Hijo Adoptivo de esa ciudad.



Incansable fue su labor hasta que regresó a su ciudad natal para pasar allí el resto de su vida. En Matanzas no fue menos su influencia, esmero y popularidad. De Matanzas, por su consagración como docente, naturalista, periodista, poeta y patriota, recibió reconocimientos y diplomas como miembro de la Asociación de Emigrados Revolucionarios (México, antes de 1900), como Hijo Predilecto de Matanzas (1949), como Presidente de Honor de la Asociación de Estudiantes (1950), como Profesor Emérito y por sus Cincuenta años en la Educación (1952) y, saltando otras distinciones y méritos, la Medalla de Matanzas cuyo setenta aniversario de conmemora este 23 de enero.


Tal vez la mejor manera de terminar sea mencionando a Raúl Roa García cuando en sus escritos describió la Escuela 37 como “un experimento de ambicioso cariz social” donde “Villena tuvo, en esta isla de mayorales y dómines, el privilegio, la gracia, de una pedagogía eficaz” (…) y donde “Salvador de la Torre y Luis Padró fueron, sin sospecharlo siquiera, los precursores de las luchas recientes por una disciplina y una escuela nuevas”.
Asimismo, Salvador fue considerado por Roa como un “maestro de alma evangélica” que forjó el carácter de Rubén.
Por su vida y obra en La Habana, en Santa Clara, en su ciudad natal y por sus aportes a la nación, Matanzas lo premió. Y por todo eso, por los recuerdos del homenaje tan sentido, por las emociones acumuladas durante los meses de preparación, por la belleza del acto en el que “La Tarde”, “La Bella Cubana”, la música de Cervantes, Lecuona y Eliseo Grenet, fueron interpretadas por Esther Borja, por la Banda Municipal y por la Orquesta Sinfónica, esa mañana del 24 de enero, Matanzas todavía podía sentir la maravilla de la noche anterior.
* Todas las fotos fueron cedidas por la autora y pertenecen al archivo familiar.

 Carolina de la Torre
Carolina de la Torre














Excelente artículo que nos recuerda que la continuidad es no sólo multifacetica sino que hay que cultivarla