Mientras escribo llueve a intervalos sobre la Ciudad de México, lo cual significa que llueve sobre el horror y el polvo dejados por el sismo de magnitud 7.1 de este 19 de septiembre. El horror y el polvo –partícula a partícula hasta completar muchas toneladas de cascajos, enormes bocados de concreto, vidrieras, planchas metálicas y objetos infinitos– serán desde esta noche un tanto más graves, un poco más rotundos y amenazadores. Las finas agujas de la lluvia y del reloj conspiran contra la estática inverosímil que tal vez ha prolongado una vida entre los escombros durante las últimas 30 o 40 horas.
La primera noche tras el temblor pedíamos, no sé bien a quién, que no lloviera; subíamos a la azotea para mirar el cielo y la noche era clara, aunque la ciudad estaba a oscuras; escuchábamos el tronido de los helicópteros de vigilancia y tras un instante decíamos “al menos no lloverá”.
A las 10:40 pm del miércoles los voluntarios continúan buscando sobrevivientes en diferentes puntos de la ciudad. Pero ahora la lluvia, más o menos fuerte en una u otra zona, es un vector que se lanza contra la esperanza y la energía de miles de personas que hace un par de jornadas desandan como pueden el intrincado trecho de fatalidad que el sismo cumplió en algo más de un minuto.

La cifra de muertos supera los 250 al filo de esta madrugada, y nadie sabe a ciencia cierta qué mecanismos ocultos deciden la vida o la muerte de alguien atrapado entre los despojos de la colonia Roma o la colonia Del Valle, o de Portales, Taxqueña, Villa Coapa.
Un terremoto es una máquina implacable del azar. No hay modo de preverlo y no parece que el acto de escapar más o menos ileso, el proceso alucinante de sobrevivirlo y, luego, sacudirse el mareo, volver a enfocar el horizonte y continuar andando por la vida, eso, tenga algo que ver con la voluntad propia o con la inteligencia o las habilidades propias, ni siquiera con nuestra prudencia o nuestra desbocada imaginación. No hay ningún mérito en estar vivo, confirmaría un fatalista.
Quién iba imaginar, en qué charada cabe, que el mismo día, geológicamente apenas 32 años y unas horas después de la peor tragedia natural en la historia moderna de este país, las placas tectónicas que apuntalan el espinazo de México iban a volver a distenderse y a lanzar un nuevo corrientazo devastador contra una ciudad que solo aprendió a medias la lección trágica del año 1985.
Tras columpiarnos el día 8 de este mes con el terremoto más fuerte que ha asolado esta nación en el último siglo (magnitud 8.2), el cual cobró decenas de vidas en los estados de Chiapas y Oaxaca, un taxista me dice: “Aquí nomás estamos esperando por la falla de San Andrés [que baja por la costa oeste de los EE.UU.], pero yo espero estar del otro lado para ese entonces…”.
Según los expertos, esta vez el sismo –con epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, estado de Morelos– se debió a la subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa Norteamérica. San Andrés calla.

***
A las 11:00 am del martes, no escuché el simulacro de alarma que, a esa hora, en esa fecha, evoca cada año los sucesos del 85 y les recuerda a los chilangos que viven sobre un comal en brasas, aunque el clima aquí en la superficie sea templado y amable. Les recuerda que algunos parques de la ciudad son en realidad llanos memoriales donde reposa el antiguo vértigo de los edificios caídos. Les recuerda que siempre hay un plan de evacuación en alguna parte, que hay que tener identificada una buena columna de carga o un dintel poderoso y, sobre todo, que en el momento exacto la inmensa mayoría terminará corriendo por sus vidas sin reparar en esos detalles. Sobre esa hora me puse un jeans, aunque no tendría que salir hasta después de las cuatro de la tarde.
1:14:40 pm. Estoy tirado en el sofá y tampoco escucho la alarma sísmica real. En cambio, veo al perro de mi vecina (que cuidamos en casa por unos días) trepidar en silencio, sus orejas aleteando ligeramente sobre su cara abotargada, mientras el departamento comienza a sonar como creo que sonarían las maderas de una carabela en un mar inquieto. Algo así como la memoria muscular generada por el temblor de hace unos días se dispara y hace todo por mí, que solo invierto una fracción de segundo en alegrarme, mientras vuelo por las escaleras, de no andar en calzoncillos.

Afuera me encuentro con los vecinos, bastante ágiles en el arte de identificar la catástrofe, abandonar lo que estuvieran haciendo, abrir las puertas (las llaves no se quitan de la cerradura) y lanzarse al medio de la calle, (preferiblemente, lejos de los postes de luz y de la maraña de cables eléctricos).
Todo se estremece, los camiones y los autos estacionados ensayan un pasito palante y otro patrás, el tendido eléctrico danza sobre nuestras cabezas. Pero no pasa nada. Le han gritado a un par de ancianas para que salgan y estas han salido cuando el temblor casi acaba, soñolientas o narcotizadas por el vaivén. Alguien ha corrido al otro extremo de la calle porque allí está su familia. Todos hemos mantenido el equilibrio y hasta hemos conversado un poco. “Yo creo que más fuerte que el anterior…”; “primero hizo así (movimiento con la mano de arriba hacia abajo) y luego así (meciendo la mano a derecha e izquierda) …”; “sí, primero trepidatorio, luego oscilatorio (los mexicanos saben de estas cosas)”; “pero cambió por suerte, ¿no?, es peor, creo, cuando es así (mano arriba / abajo)”; “sí, cuando es así, es peor…”; “el del 85 fue trepidatorio…”.
Algunos se quedan unos minutos más en la acera intentando confirmar que sus seres queridos están bien y descubriendo que las llamadas telefónicas no salen ni entran pero que WhatsApp, al menos, funciona. Regreso al departamento y rescato tres peces que boquean porque una repisa, con pecera incluida, se ha caído y ha esparcido agua y vidrios por el suelo y sobre los muebles. Limpio e intento poner orden, y como no hay electricidad y enseguida se agota la batería del celular, el temblor adquiere, para mí, un carácter doméstico y cederista. Todo se reduce por un rato a una farsa unipersonal donde yo me corto los dedos recogiendo cristales rotos y maldigo a todo el panteón azteca mientras barro húmedas piedrecitas de colores azul aqua y verde turqués.
***
La mañana del miércoles, un viejo interroga a un niño que camina por un barrio del sur de la ciudad:
-¿Y tú qué haces que no estás en la escuela?
-Pos nada, que el día es libre por eso del temblor de ayer…
A esa hora ya se ha confirmado la muerte de al menos 32 niños y cinco adultos tras un desplome en el colegio Enrique Rébsamen, ubicado en Brujas y División del Norte.
Pasadas las 11:00 am del miércoles la avenida Agustín Yáñez, en los linderos de la populosa delegación de Iztapalapa, está más silenciosa que nunca. La gente habla lo necesario: se saludan, se preguntan por la familia, sueltan algún otro comentario, se despiden intercambiando bendiciones. Alguien pasa diciendo por teléfono que le han dicho o que ha escuchado en la radio o que supone que se han caído “un buen de edificios” en toda la ciudad. Las autoridades han informado de unos 40 edificios colapsados, pero algunos medios de prensa señalan durante la jornada –citando a una agencia de ingenieros consultores– que son tres mil los inmuebles en riesgo de desmayo, sobre todo, en áreas de las colonias Anzures, Nápoles, Narvarte, Vértiz-Narvarte, Del Valle, Hipódromo Condesa, Tlatelolco, así como en Insurgentes, Tlalpan y Xochimilco.
***
En la colonia Del Valle, unos minutos después del sismo, o sea, el martes a eso de la 1:30 pm, una madre arrastra de la mano a un niño pequeño que le pregunta o se pregunta a sí mismo en voz alta “qué hicimos para enfadar a Diosito”. La madre responde que “Dios no tiene que ver en esto”, que “la tierra es un ser vivo y se está acomodando…”.
Una joven, que camina delante de ellos, solo piensa en los cristales estallando en su oficina hace solo unos instantes. En el edificio estremeciéndose mientras ella se quedaba quieta bajo el marco de una puerta, esperando que la decisión de no tomar las escaleras, flanqueadas de vidrieras, fuera una buena idea.
Una vez en la calle, ve llamas en uno de los edificios aledaños. Hay algunas personas heridas y todos los rostros están marcados por el pánico.
La gente hace una cola histérica para abordar el Metrobús más cercano. No hay servicio telefónico, y todos quieren llegar junto a su familia lo antes posible. Una mujer pide que la dejen pasar primero porque dejó a sus dos hijos solos en casa.
Gritan que ya no hay espacio en el Metrobús y que los pasajeros deben ponerse de pie sobre los asientos para optimizar la capacidad. Cuando menos deberían cargar al prójimo.

En alguna parte de la Colonia del Valle, una señora pide a una desconocida el móvil para llamar a su madre, que vive sola. No comunica. Entonces deciden enviar un texto por WhatsApp. Dos minutos después del temblor muchos gritaban desde los autos que usaran WhatsApp porque era el único servicio que no estaba caído. Sin embargo, varias horas más tarde ese mensaje aún no habían llegado a su destino.
Más adelante, un joven le está agradeciendo a un inquilino, a quien no conocía hasta hace apenas unos minutos, por cuidarle los perros en su departamento. Tras el batacazo inicial del terremoto, dejó sus mascotas en manos del desconocido y corrió en busca de su novia. “Muchas gracias, señor”, dice.
Cuando llega a casa, la muchacha me cuenta estas historias. Llora, y durante las horas siguientes repetirá muchas veces que yo no tengo ni idea de lo que está pasando hacia el centro de la ciudad, donde el suelo es menos sólido porque era zona de lagos y donde ha prosperado durante decenios, orillando a los más pobres, la clase media de esta urbe.
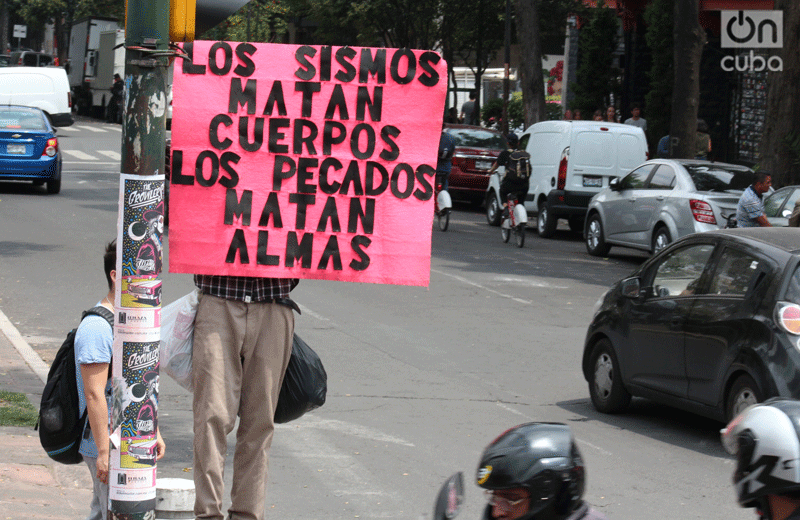
***
Sobre el mediodía de este miércoles, el servicio de Metrobús no sirve de mucho para acercarse al centro de la ciudad. Desde La Viga se avanza apenas un par de estaciones y luego hay que tomar un “pesero” –un autobús popular casi tan incómodo como una guagua Girón– que te lleva hasta Metro Etiopía.
Caminando desde allí puede seguirse el rastro de los voluntarios que deambulan en bicicleta o en moto, o puede uno guiarse por el ulular de las ambulancias hasta localizar las zonas más afectadas. Se encuentran puntos de acopio de agua y víveres contiguos a predios encintados por la Policía y el Ejército. Edificios quebrados, con daño estructural evidente, o bien con la fachada resquebrajada, con llagas que quizá son solo superficiales, pero que aún están por evaluar. No hay que tomar riesgos innecesarios. Los vecinos montan guardia junto a los efectivos militares. Algunos comen en familia sobre un mantel en una porción de césped del barrio.
Hormiguean los voluntarios llevando y trayendo bolsas de comida, bidones de agua y materiales de protección para los rescatistas. Otros cargan con palas, mandarrias y picos.

En las colonias residenciales Del Valle y Roma, y más allá hacia Insurgentes, la vida cabrillea bajo el sol en los rostros de la gente que avanza para enfrentar la adversidad.
La adversidad es, por ejemplo, un edificio destruido en los márgenes de Viaducto. Hay una doble fila de hombres y mujeres, muchos jovencísimos, que se pasan de mano en mano cubetas con escombros a lo largo de casi tres cuadras. Las cubetas no deben llenarse demasiado para que la cadena funcione con ritmo y no se quiebre ningún eslabón. Pasa la carga a unas manos amigas y de estas, quizá, a otras manos amigas hasta que tres metros más allá ya son las manos de un desconocido las que toman la cubeta y la entregan a otro desconocido que, probablemente, es su amigo. Los muchachos trabajan y conversan y ríen de vez en cuando, y uno tal vez se sorprende un tanto –aunque, está muy bien– de que puedan conservar la sonrisa. Están allí ayudando a salvar vidas. No hay que pensar en el hecho de que este esfuerzo pueda ser también, en términos estrictos, totalmente inútil.
En la bocacalle de la cuadra donde se ubica el edificio colapsado se agolpan centenares de voluntarios con guantes, cascos de construcción y mascarillas de protección para las vías respiratorias. Esperan su turno para avanzar a lo largo de esa manzana hasta llegar a los escombros, donde trabajan las grúas, las retroexcavadoras, donde esperan su carga los camiones y están atentos los paramédicos, los rescatistas… Cada pocos minutos alguien grita por un megáfono que es preciso hacer espacio en la vía de acceso para que pase un vehículo de salvamento o una ambulancia. En cierto momento también hay que hacer a un lado a los voluntarios que esperan para que salgan quienes regresan del trabajo. Entonces todos aplauden. Luego es momento de organizar el siguiente relevo.
Pero ya hay voluntarios de sobra y lo que hace falta es alguien que sepa manejar una retroexcavadora. Pasan la voz, pero no aparece nadie. A la derecha de la bocacalle hay decenas de chicas muy jóvenes que exigen su turno para entrar en acción. “Solo va a entrar quien tenga mazo”, grita uno de los jefes. Las muchachas se le enciman y responden: “yo tengo un hacha, yo tengo un pico, yo tengo un mazo…”.
Desde el cercano epicentro de tristeza y muerte, junto al balcón en que la barriada se asoma a Viaducto, desde el interior de una nube de polvo gris y ruido de maquinarias, avanza en una ola vertiginosa el gesto mudo del puño en alto. Es el icónico gesto de los topos que así piden silencio para auscultar, en busca de la vida, las profundidades del desastre.
Todas las muchachas del flanco derecho de la bocacalle callan y alzan sus brazos, y se quedan expectantes de frente a la polvareda porque tal vez alguien esté a punto de salvarse.
Minutos más tarde, los organizadores insisten en que sobra el personal aquí y algunos comienzan a vocear otras direcciones en que ha habido derrumbes mayores.

***
Sobre Viaducto, en la intersección con Medellín, decenas de personas llegan en motocicletas o en autos para descargar comida, refrescos y agua. Los mexicanos no solo están trayendo a los puntos de acopio los víveres que tenían en casa, sino que están vaciando aceleradamente las existencias de los supermercados y las tiendas barriales de abarrotes. Los medicamentos se agrupan en un sitio aparte.
Llegan camionetas y autos particulares llenos de naranjas o botellas de agua y enseguida se llenan con otros productos que son necesarios con urgencia en otro vértice de la capital.
Mientras miles de autos transitan debajo del paso elevado de Medellín, un hombre reparte arriba plátanos a los rescatistas, a los voluntarios que transportan géneros y hasta a los reporteros que aparecen. Pronto decenas de personas comen plátanos y reponen las reservas de potasio. Una mujer reparte tortas de frijol y perro caliente, y otras preparan raciones a todo vapor porque estamos entrando en la sagrada hora mexicana de la comida. Se trabaja y se come.
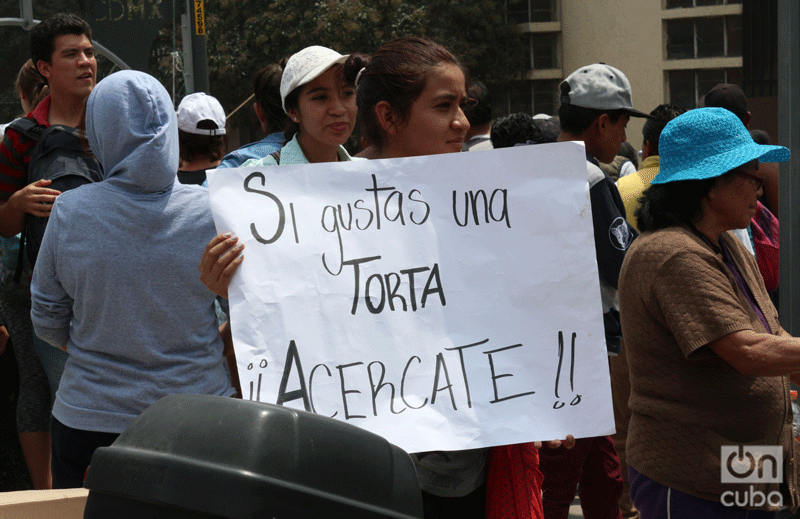
Para el observador está claro que la iniciativa ciudadana predomina y desborda los recursos y la diligencia de las autoridades, aunque haya, por supuesto, centros de colecta y distribución gubernamentales y haya rescatistas entrenados. En las calles, los oficiales y soldados de los diferentes cuerpos de seguridad parecen más bien figuras de atrezzo que, si algo hacen, además de averiguar quién anda tomando fotos y haciendo preguntas, es dirigir el tránsito y la entrada de vehículos a las áreas restringidas. De igual modo se dedican a custodiar con celo las cintas fosforescentes alrededor de algunos edificios agrietados o escorados pero todavía en pie, o bien se plantan amenazadoramente, con armas largas en bandolera y el rostro cubierto por máscaras y cascos de Power Rangers.
También en el corazón de la ciudad, en el Zócalo, y en uno de sus parajes más insulsos, en la avenida La Viga, junto a la maltratada Torre Médica de Churubusco, se agrupan crecientes volúmenes de medicamentos, comida y materiales de apoyo. Proliferan los tendales improvisados –que se suman a los “tianguis” habituales– a lo ancho de una metrópoli de más de 20 millones de habitantes que ha declarado en emergencia al menos 16 delegaciones (municipios).
Solo en las estrechas arterias que desembocan en el Zócalo, allí donde se conectan el pasado precolombino con los flujos subterráneos de la globalización, donde se entreveran la piedra y los rostros de piedra con los productos de imitación y el lenguaje de las marcas, la Ciudad de México permanece intocada.

Como si el súbito naufragio de una parte de la urbe fuera una realidad paralela que apenas asoma, infranqueable, en los televisores de los bares, al final de la tarde de este miércoles caminan por el centro de la antigua “Ciudad de los Palacios” los mismos turistas indiferentes y asustadizos, vegetan los mismos ancianos harapientos, observan con sus redondos ojos negros los mismos niños arrumbados en algún rincón junto a sus madres o sus abuelas y sus vírgenes mendicantes.
La miseria es desde luego otro sismo. Y cada quien anda sobreviviendo al suyo.
***
No solo la capital quedó con una rodilla en la lona tras este uppercut del destino o de Dios. Los estados de México, Puebla, Morelos y Guerrero fueron golpeados por el terremoto y allí seguramente se han replicado, en el consuetudinario anonimato del interior, dosis semejantes de horror, destrucción, muerte, solidaridad y trabajo valeroso.
Habrá incluso quien lea en estos días un punto de inflexión hacia la esperanza. La imagen conmovedora de los ciudadanos con el puño de silencio en alto debería ser un buen augurio para México.
















Conmovedor y excelentemente escrito. Una crónica en la que la solidaridad ciudadana va paralela al horror.