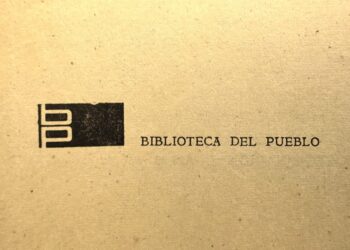A principios de los noventa escuché con algo de conciencia la música de José José (1948-2019). Algún amigo de mis padres llegó con un disco suyo transformado en casete. Así supe de 40 y 20, diez canciones de amor compuestas especialmente por el argentino Roberto Livi; sin embargo, lo que para mí fungió como la banda sonora de algunas reuniones familiares, el momento esperado en las fiestas para bailar, como se decía: “suave”, para el intérprete, entonces un cuarentón que había visto yo unas pocas veces por la televisión, representaba otro capítulo en su lucha contra los infiernos.
Eso lo comprendo mejor ahora, cuando escucho sus entrevistas para escribir sobre él. José José al fin y al cabo es alguien que, directa o indirectamente, ha marcado a casi todos los cubanos y aun su voz la arrastrará el viento por algún barrio recóndito y emergente.
En 1992, a las dos semanas y medias de iniciar las venta, ese disco que para mí fue presentación había vendido 800 mil copias y otra vez colocaba al intérprete en los primeros lugares de las listas de éxitos musicales; pero, ni siquiera esto lo libraba del mal inoculado en él y que había fulminado a su padre, cantante de ópera y quien, también como su esposa, concertista de piano, gozó en la Ciudad de México de algún reconocimiento hasta su muerte.
Como homenaje a ese hombre que había muerto a los 46 años, el joven cantante que se diera a conocer como José Sosa acabó duplicando su nombre y transformándolo en la marca artística con la cual finalmente lo conocimos. José por él y José por su padre. “Esto que soy es la voz de él con la personalidad de su servidor”, decía en la televisión azteca.
Además de voz y sensibilidad musical, también su padre le había legado el mal que se presentaba como una nube negra persecutora probablemente desde la infancia. Más de una vez ese estado al que era empujado por el alcohol lo arrojaba a callejones ciegos de los cuales lograba escapar porque, lo contaba una y otra vez a sus seguidores, una misma voz acababa por susurrarle al oído: “Te vas a morir cuando yo diga, no cuando tú quieras”.
Contó esto a los mexicanos en 1993, desde el programa de televisión conducido por su amigo el periodista mexicano Ricardo Rocha. Acababa de salir de su internamiento voluntario de 32 días en una clínica de Minnesota especializa en la recuperación de alcohólicos y, al fin, se sentía victorioso sobre la dolencia que más lo acosó. También dijo que se había hecho adicto a la bebida por el mal manejo de sus emociones. Todos los errores que había cometido eran resultado de una incapacidad para controlar su sensibilidad. “Pero, mi sensibilidad es lo único que puede entregarles con honestidad”, explicaba.
La primera agudización de ese conflicto se remontaba a 1972 y, para él, comenzó por tres asuntos que no se escondía para hacerlos público: “La pérdida de una fortuna valorada en un millón de dólares por parte de la gente que me representaba anteriormente, mi fracaso matrimonial y la pérdida de voz a finales de 1972 por una pulmonía que casi me mata. Todo pasó de agosto a noviembre”.
Durante esos años su incipiente carrera había levantado vuelo y dirigía rumbo a una cúspide impredecible. Tenía grabado el disco La Nave del olvido (1970) y por su manera desaforada de interpretar había alcanzado el tercer lugar en el II Festival de la Canción Latina, sin embargo la depresión tiraba de él con tal rabia que se veía obligado a confesar públicamente: “Estoy en una lucha constante por vivir”.
El éxito y los compromisos profesionales también lo distanciaban de su familia que, junto al renombre universal del artista, comenzaba a crecer en los ochenta. Apenas compartía cinco días al mes con sus hijos, la comunicación con su esposa se limitaba a tres llamadas diarias por teléfono y, en materia de salud, a los treinta y cinco padecía necrosis en las rodillas, los hombros, las caderas y parte de la columna por el consumo de cortisona para mantener limpias sus cuerdas vocales. Todo eso se iba juntando y todo eso explotó. Logró recuperarse con la ayuda de Alcohólicos Anónimos, pero no por demasiado tiempo.
A poco de sacar su 40 y 20 volvía a tocar fondo; lo perdería todo o, casi todo, porque le quedaba algo indestructible, algo que mayoritariamente el público había recibido de él desde aquel día de 1970 en el cual le viera realizar una interpretación inmejorable de una de sus canciones icónicas, “El triste”, de Roberto Cantoral: “Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad”.
En ese concurso solo obtuvo el tercer lugar, pero pocos dudaron que el premio le pertenecía, razón por la que incluso hace tres años un pequeño grupo de seguidores justicieros colocaron en la plataforma Change.org un pedido a los jurados para que restituyeran el dictamen en favor del cantante. El hecho no sucedió, pero la petición sigue viva en las redes y quizá en la memoria de muchos de quienes le vieron aquel 15 de marzo del 70, cuando con 22 años era capaz de estremecer a millones.
Entre 1982 y 1983 el público que iba creciendo recibió dos de los discos más importantes de José José: Mi vida (1982) y Secretos (1983). En ambos, además de la historia evidente, se lee un planteamiento profundo relacionado con su estado producto de su dependencia del alcohol, el verdadero conflicto descifrado por sus seguidores y quienes lo conocían a fondo. Las botellas que vaciaba en las cantinas o las carreteras parecían lanzadas a la mar de seguidores con mensajes de salvación.
“Espera, aun la nave del olvido no ha partido… espera, aun me quedan en mis manos primaveras”, había cantado antes la letra del argentino Dino Ramos; o también esta de Rafael Pérez Botija: “Yo he rodado de acá, para allá, fui de todo y sin medida, pero te juro por dios que nunca llorarás por lo que fue mi vida”. También había contado que dedicaba sus canciones a todos, pero, inevitablemente, las cantaba pensando en sí mismo.
Igual impresión se tiene ante los temas de 40 y 20; porque, si bien sus letras no han sido escritas por él, sino por grandes compositores como Armando Manzanero, Roberto Cantoral, Joaquín Prieto, Sergio Esquivel o los propios Ramos y Livi, todas develan el conflicto interno de quien las interpreta. Sabemos que se trata de historias de amor, aventuras sentimentales que muestran la relación de un hombre y una mujer o de dos individuos que se aman, pero en su voz, conocido el dilema, toman carácter de plegaria destinadas a la posteridad estribillos como: “No les cuentes mis defectos, di que fui casi perfecto aunque sepas que es mentira…”
“Lo primero que tenemos que agradecer es que la gente nos dedique su tiempo”, había dicho en 1982: “Se tiene una responsabilidad muy grande, de no fallar, de tratar de ser mejor cada vez, de tratar que la gente vea nuestros deseos por superarnos”. La idea de corresponderle al público parecía una obsesión en el hombre que hubo de morir muchas veces antes de hacerlo de verdad el pasado mes de septiembre. “Somos gente común y corriente, que vibrados, sentimos, sufrimos igual que cualquier persona. Si no fuera de por la gente no seríamos nada”.
“Un buen día me iré, cuando sepa que yo viviré sin tu amor, así de fácil”, canta y canta el mexicano José José, el príncipe de la canción ahora en la memoria, pero siempre en alguna radio, grabadora, alegrando la discreta vida de alguien después de haber padecido él mismo lo que cuenta en las canciones que hizo suya. No sé qué tiene México, la verdad: hace sucumbir a sus artistas en vericuetos infernales y, después, los arroja de un golpe al parnaso de donde ya es difícil hacerlos caer.