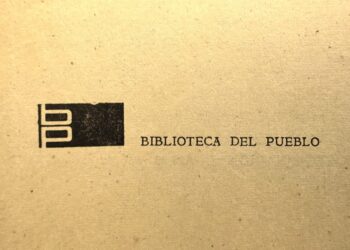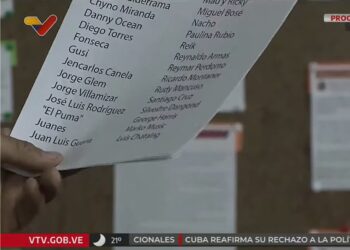Puede pasar que a veces sienta la necesidad de escuchar cualquiera de esos ritmos que forman parte de lo que se conoce como música popular bailable. A mucha gente le pasa, aunque se manifieste de manera diferente. Tuve unos vecinos hace unos años que me obligaban a escuchar esta música. Ellos, a quienes recuerdo con estima, tenían una metodología invariable: cada fin de semana, o cerca del jueves, sacaban sus aparatos parlantes al portal e inundaban la calle y las casas adyacentes con la música de su preferencia.
Entonces los ritmos de las orquestas populares comenzaban un maratónico concierto, una detrás de la otra llegaban desde distintos lugares para mantenerse hasta altas horas de la madrugada. Creo que solo una vez compartí con ellos esos momentos de disfrute findesemanal, aunque no faltaron las invitaciones para que formara parte de su entusiasmo. Lo mío es otro ritmo, otra música. Y aquí tengo que aclarar.
Mi cuerpo no se divierte mucho con ese tipo de ritmo pensado para hacerle bailar. Sin embargo, algo distinto pasa con mi cerebro, o con eso que los filósofos bien llamaron alma. La mía es fácilmente emotiva y se deja llevar por una buena melodía cadenciosa; por un bajo provocador o el golpe de trompetas que la despierte. Ante una música movida se pone de pie y baila. De manera que muchas veces me he descubierto tumbado como una morsa escuchando música bailable.
En este sentido, partiendo de tan rara sensación, me defino bastante intelectual: mi cerebro imagina o ejecuta lo que el cuerpo terco se niega a realizar, y en una especie de holograma puedo superar cualquier impedimento. Es una de las razones para que disfrute tanto la música bailable, que, contradictoriamente y teniendo en cuenta mi caso es, además, muy escuchable.
Comoquiera que sea, la música también posibilita que el holograma se desplazase a momentos vividos hace años y que el cuerpo acabe experimentando determinadas sensaciones del ayer. Parto de un hecho concreto: la muerte de Adalberto Álvarez. Sabida la noticia me puse a escuchar sus discos en Spotify y además del viaje, volándome aduanas y ahorrando en pasajes, el hecho me hizo reparar en algo que casi había olvidado: se convirtió en el referente que fue también por los arreglos musicales; el uso de los metales en la orquesta, y sin que tomara conciencia de ello antes, lo mostraban como un renovador del género que había escondido para expresarse.
Con su música, sin estar, vuelvo a vivir los apagones y escases de aquellos años noventa en que Adalberto había sacado canciones donde mezclaba religión y ritmo; dos de los grandes asuntos cubanos. Le pregunté a mi esposa si no recordaba tal o más cual canción y me responde que quién la hubiera olvidado si era una de las cosas que por momentos nos permitía echar a volar la imaginación y superar los escoyos. Del tiro pasamos a un repaso de momentos, olores, sabores, y, claro, por la música bailable. ¿Qué circunstancias hacen que un género musical sea el medio de expresión de una época?
Recuerdo la década durante la cual en Cuba se bailó con una variedad increíble de creadores de eso que se llama música salsa. La lista incluía temas nacionales, de orquestas que van desde Adalberto, NG, Van Van e Isaac Delgado hasta agrupaciones que incluyen rarezas como Orquesta de la Luz o clásicos del tipo Rey Ruíz, Willy Chirino, Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa o Mark Anthony, el único de ellos que se adaptó a los nuevos tiempos y a quien, sin embargo, un compañero de beca odiaba porque, según repetía una y otra vez en aquellos años, con ese estilo iba a matar a la salsa tal y como la teníamos concebida.
Cuando recorro el barrio donde vivo en Buenos Aires, a veces, escucho la música salsa como si estuviera de vuelta en aquellos años. Gente del Caribe; colombianos y venezolanos la amplifican en sus negocios con menos pasión que mis vecinos holguineros. Una vez, incluso, encontré a un grupo grande entre los que había un par de cubanos, reunidos en una plaza sólo para bailar. Allí, en un ejercicio de nostalgia y resistencia cultural bailaban ante los ojos de los paseantes una música que ha desbordado límites geográficos para desparramarse por donde quiera que exista un oído o un cuerpo que la necesite.
Yo mismo a veces voy contra mi naturaleza y fuerzo al cuerpo a remedar el holograma. Entonces, además de hacer que escape el rimo de esa música popular hasta los pasillos comunes y tal vez otros departamentos, empiezo a bailar para disfrute de mi familia y curiosidad de los vecinos. Alguno habrá que nos observe así, saltando armoniosamente sin comprender qué ritmo nos mueve pues se interponen las puertas de cristales mientras una tarde-noche lluviosa y fría domina la ciudad. Imagino que para ellos nosotros mismos seamos ajenos, objetos de curiosidad; o tal vez nos hayamos transformado en el holograma de alguien que allá en la Isla quiere estar lejos, muy lejos, y fantasea con vivir en una ciudad cualquiera para en ella pasar un rato bailando.