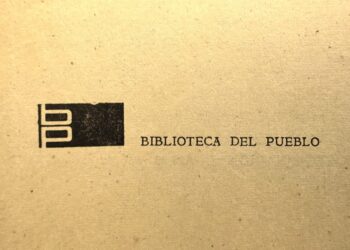Dos amigos lograron que reviviera mis días como ciclista. La idea, en principio, me pareció apenas interesante; no una posibilidad que podría llevarse a la práctica. Como muchos cubanos también he sido escéptico y ciclista. Casi se puede decir que nací dudando sobre las ruedas de un triciclo, de aquellos con macizas gomas y sillín de cuero que sonaba como la montura de un caballo; creo que eran soviéticos, o tal vez fueran chinos. Todo era Made in China desde entonces.
Del triciclo, que no sé por qué algunos mayores solían llamar “velocípedo”, pasé a las bicis de dos ruedas, momento al que los niños buscaban llegar de la manera más urgente posible porque resumía la entrada al mundo de la madurez, al de los mayores y al gran momento espiritual de conseguir al fin un estado básico para dominar los problemas que enfrentaría a lo largo de la existencia: el equilibrio.

Para un pequeño en los ochenta, en los noventa, es posible que también ahora, obtener estado semejante no era cosa de irse a un retiro budista. Debías trazar un plan muy bien elaborado: identificar a los familiares, parientes o amigos mayores que tuvieran bicicletas, esperar que uno de ellos llegara a tu casa, y entonces acercarte a ellos cuando hubieran refrescado del resol y ya al lado suyo poner cara de angustia y preguntarles si podrían darte una vuelta.
Así llegaba el gran momento: atravesando el cuadro con una pierna, luchando con los más brutales mecanismos que hacen que una bicicleta frene por los propios pedales o carezca de guardacadenas para peligro de tu piel o cuenten con manubrios como cuernos de cabestro, te empeñabas a probar si era verdad que lograrías estabilizarte en la vida, o al menos dominar aquel invento del alemán Von Drais, según nos decían unos animados.
Pero, aun nacido casi sobre ruedas, teniendo incluso libros y revistas sobre bicicletas, casi nunca esta simbolizó el elemento de ocio que también ha sido, el placentero vehículo hecho para explorar nuevos sitios o acaso demostrar habilidades y condiciones físicas en una pista adecuada; era, casi siempre, la manera de superar carencias del transporte.
De ese modo, como tantos que fueran ciclistas, acumulé largas horas pedaleando en busca de alimento para un animal de corral, cargando dos o tres personas para que no se quedaran rezagados a la salida de la escuela, ingeniándomelas para superar los agujeros de las recamaras que con el tiempo padecían una rara enfermedad que las llenaba de verrugas o granos y que en ciertas zonas, cuando el ponchero la estaba probando, se inflaba como si fueran globos.
Bicicletas anteriores a las bicicletas, nacionales, inventadas, recuperadas, con cambios y sin cambios, con frenos de manos o pie, decoradas como se decoran las motocicletas o los camiones y descascaradas como los edificios ante la falta de mantenimiento; de esas tuvimos y a ellas dedico este recuerdo ahora que vuelvo a la senda, o mejor dicho a la bicisenda que conecta los cuatro puntos cardinales de Buenos Aires, ciudad a la que muchos hemos llegado no precisamente sobre ruedas. Casi nadie en este país llega sobre ruedas, sino en aviones y barcos; casi nadie espera quedarse en este lugar y de una u otra forma todo el mundo se queda.
Pero, debo acotar antes de seguir pedaleando que aquellos días, mi pasado ciclista llegó a su fin de manera abrupta en 2008 cuando estuve vinculado al único acto de prestidigitación del que haya formado parte.
Estaba en la escalera que daba a un primer piso. Allí vivía una colega periodista de Holguín que en ese momento presidía la Unión de Periodistas. Había ido por asuntos de un pasaje. Mi bicicleta estaba a poco más de metro y medio bajo mis pies. Sostuve una conversación de menos de cinco minutos con las manos aferradas a la baranda y sin dejar de observarla; mas, al bajar ya no estaba en el lugar donde había sido recostada.
Mi bicicleta, que no era ni siquiera mía sino de mi hermana, había desaparecido sin dejar rastros; ni una manchita de aceite que indicara el rumbo que llevó, ni su peculiar sonido alejándose. ¿Iba a gritarle obscenidades a los dioses del cielo holguinero?; no, ¿a los vecinos de aquel barrio que me conocía?; tampoco. ¿Estaría pagando yo una culpa ajena? Tal vez, seguramente. Sin mucho que hacer regresé a mi casa y así, de esa manera, terminé mis días como corredor sin fines deportivos hasta que ahora, lejos, casi en el fin del mundo, vuelvo a la senda, o como he dicho antes, a la bicisenda.
Adquirir una bicicleta aquí no es un hecho traumático. Mantenerla es posible en medio del tráfago de la ciudad. Se trata de un medio de transporte al que muchos han recurrido a causa de la pandemia. Mucha gente volvió a moverse por la ciudad de este modo, y esta ciudad, como tantas, favorece que esta clase de medios prolifere; por aquello del medio ambiente, para reducir el número de autos, las emisiones de dióxido de carbono y favorecer la respiración de todos.
Voy en una bicicleta y veo la ciudad de otro modo. Paso cerca de los autos. El cuerpo fundido al vehículo de dos ruedas avanza ligero mientras los pensamientos bullen en mil ideas por concretarse. De tener encima un globo como en los cómics se verá que soy del tipo de gente que piensa más cuando va sobre ruedas o al menos está en movimiento.
Alguna mañana alcanzo la rivera del rio La Plata, una tarde le doy la vuelta a una zona boscosa, casi en la noche llego hasta el estadio de River Plate. Otro día me adentro a una nueva arteria, tan desconocida ella como sus edificios y casonas modernas o modernizadas. Es Buenos Aires, tierra de Borges y Cortázar, donde los turistas llegan buscando el Aleph según la novela de Tomás Eloy Martínez. Tal vez un día de estos sea subsumido por el entorno, y pedaleando calles acabe yo en otro lugar y otro tiempo, si acaso no estoy ya en ese túnel de la fuga inevitable.