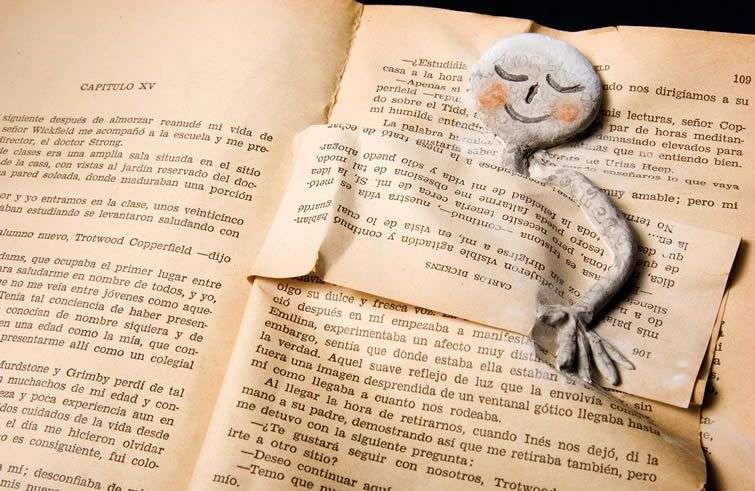No me importa, en general, si la gente lee libros o no. Me aburren los zafarranchos apocalípticos que advierten sobre la supuesta pérdida del hábito de lectura en las sociedades contemporáneas y, por supuesto, el campañismo pro–lectura de los siempre abundantes bienintencionados de este mundo.
Hay gente que no se bebe una cerveza ni en el reencuentro, después de 20 años, con su mejor amigo, y eso sí se me antoja una reverenda estupidez. Pero que alguien no lea libros –así sea un novelón total, el más alambicado poemario, una raya de pura cocaína ensayística– me parece bastante natural y aceptable, dado que cualquiera está en capacidad de presumir que la vida es lo que ocurre allá afuera mientras él permanece en su cuarto con las manos atadas a ese libro de mierda.
De niño me daba náuseas –por el vértigo, supongo– aquella frase martiana rotulada y vuelta rotular en los muros de la escuela: leer es andar, escribir es ascender; leer es andar, escribir es ascender…
Hacia dónde; por qué. Para entonces, creo que yo leía bastante. Pero todo empezó como un modo de compartir el tiempo y, sobre todo, el espacio con mi madre: ella tal vez buscaba crearme el hábito de lectura, pero yo lo que hacía era encajarme en su costado, situar mi cabeza en la misma almohada que calzaba su cabeza, poner mi vista sobre la palabra justa que ella leía (en voz alta) en cada instante, sostener en mi mente la misma frase que atravesaba la mente de mi madre. Solo eso.
Claro que yo supongo que ese tipo de conexión con nuestros cariños fundacionales y con uno mismo se alcanza de infinitas maneras: la común contemplación de los atardeceres, la cosecha anual del trigo o del frijol, la pesca de la primera trucha o biajaca, algunas conversaciones después de apagar las luces o en noches de apagón, las canciones que aprendiste de la voz de alguien o de una radio que nunca parecía descansar… Lo definitivo pudo ser cualquier cosa. Así que la lectura, en ese sentido iniciático, no tiene, creo, nada de especial. Como todas las cosas que después resulta que valen la pena, es solo casualidad.
Pero ya metidos a lectores, lo interesante son las consecuencias.
Hay toda suerte de gente que lee y que –contrario al mito sobre lo benéfico de la lectura– pertenece a cada uno de los cuadrantes de la existencia; léase: I) buenos y lúcidos; II) buenos y tontos; III) perversos y lúcidos, y IV) perversos y tontos. Yo sigo creyendo que leer es una actividad positiva, pero lo que sí tengo claro es que no es ningún antídoto contra la maldad o la imbecilidad, como tampoco asegura, ni atrae necesariamente, la buena o la mala suerte, el éxito o el fracaso en la vida.
Digo todo esto porque leer suele –solo de vez en cuando– ser muy útil, pero es que estoy convencido (yo soy todo lo contrario a un puritano) de que solo se ama o se valora algo hasta el fondo cuando uno no espera nada de ello y le agradece, sobre todo, su graciosa inutilidad.
En estos días he encontrado (leído o releído) varias reflexiones sobre el tema de la lectura. En una columna suya de hace años, el novelista español Javier Marías se quejaba del “número creciente de lectores que no sabe entenderlos (los artículos en los diarios) o –lo que es aun más deprimente– no está dispuesto a entenderlos, no le da la gana de hacerlo”.
Marías solo contaba para atestiguar esto con las cartas de algunos lectores remitidas a la redacción del periódico y no, desde luego, con los suculentos comentarios que permite ahora la web 2.0 en la cola de cada texto.
Sin embargo, no dudaba en su diagnóstico acerca de uno de los principales vicios de lectura de estos días: pese al esfuerzo por mostrar, asociar, explicar, razonar, matizar cualquier asunto, con más o menos suerte o pericia por parte del autor, “cada vez hay (…) un mayor número de lectores de artículos que cogen la pieza y no leen lo que esta dice, sino que va a la búsqueda de lo que, según ellos, viene a decir. No les interesa lo que hay en el texto, sino el lema o slogan que deciden «extractar» de él y que seguramente no está en él”.
Con los nervios de punta (o sea, en la comodidad de su estudio, tecleando en su máquina de escribir eléctrica, mientras quizá espacia sorbos a una copa de jerez), Marías se exaspera y echa en cara que “por mucho que uno trate de no simplificar un asunto, a menudo se encuentra con que no pocos lectores se lo simplifican a uno, lo quiera o no” y señala que una de las principales causas de ese fenómeno es la “cerrilidad política”. Algo de lo cual, por supuesto, no solo saben bastante los españoles, sino también los cubanos de aquí y acullá.
Tales lectores –sigue Marías–, “si uno se aparta un ápice de lo que ellos quieren leer, lo toman ya como un agravio y lo meten a uno en el saco de los «enemigos». (…) Hay quienes se fijan en una sola frase que no les gusta y omiten la existencia de todas las demás, y quienes buscan como locos alguna hoja por la que coger el rábano (…). Cada vez más gente desea únicamente reafirmarse en lo que ya piensa, o indignarse si no lo encuentra, y al pie de la letra además…”.
Desde las mismas páginas de El País de España en que Marías se preocupaba por el futuro del artículo periodístico, ese “modesto género”, Gabriel García Márquez cargaba varias décadas antes contra los críticos literarios dados a la sobreinterpretación, los “malos maestros de literatura” y los sistemas de enseñanza que inducen a esos profesores a “decir tonterías”. Tonterías como que el gallo del Coronel –en El coronel no tiene quien le escriba– constituye un símbolo de “la fuerza popular reprimida”; o que “la abuela desalmada, gorda y voraz, que explota a la cándida Eréndira para cobrarse una deuda, es el símbolo del capitalismo insaciable”; o que Kafka cifraba una denuncia civilizatoria a rajatablas en sus historias, y otras cosas por el estilo.
Aparentemente (pero solo aparentemente) en un movimiento contrario al de Marías, García Márquez pedía no enmarañar demasiado las cosas en esa búsqueda a ultranza de “lo que se quiso decir”. Denuncia ese otro vicio de lectura (de comprensión y razonamiento) que fructifica, alimentado con la inevitable neurosis de estos tiempos, dondequiera: en sociedades rigurosamente vigiladas, entre los snobs militantes, entre los malos y/u obedientes periodistas, en las academias que olvidaron la gimnasia original y ahora sufren de osteoporosis…
“Debo ser un lector muy ingenuo, porque nunca he pensado que los novelistas quieran decir más de lo que dicen”, ironizaba García Márquez.
Él lo escribió así, pero a mí –lector suyo– me parece que en realidad lo que quiso dejar claro es que una vez escrito lo escrito, ya está, no importa qué diablos quiso decir el autor, porque ahora todo queda en manos de quien lee. En el momento de la lectura, y esto es lo que inquieta tanto a Marías como al sumo pontífice colombiano, lo que efectivamente diga el escritor –algo ciertamente injusto, pero que acepta todo el mundo– será lo que lea el Otro.
Embargado de esa tranquila y ligera melancolía que uno siente –y a veces agradece– en su prosa y en sus versos, Eliseo Diego defendía hace años “la inocente delicia de leer”. Una delicia no tan inocente, según se desprende de su propio razonamiento, pues leer, asegura, es un acto de creación, tanto como la propia escritura. Y la creación –igual que comer manzanas– es el pecado por excelencia.
Es en ese punto cuando Diego descubre que la lectura no solo es simple entretenimiento, sino que tiende a “revelarse como una necesidad humana fundamental”. Y dictamina: “Si llegáramos a ser incapaces de transformar el símbolo escrito en imagen, perderíamos la capacidad de crear”. En ese caso, sospecha el poeta, “cultura y civilización se extinguirían”, o se transformarían, desde su punto de vista, en otras cosas más bien “inhumanas”.
Diego cuenta su experiencia como profesor de literatura frente a unos jóvenes que “en realidad no habían aprendido a leer” puesto que, mientras él les leía la escena del balcón de Romeo y Julieta, ellos “eran capaces de traducir los símbolos escritos en sonidos, pero no podían ir más allá”.
“Faltaba –escribe Diego– el paso final, el decisivo, aquel para el cual se había inventado todo el mecanismo tan simple como complejo en sus repercusiones para la psique humana: el tránsito del símbolo escrito a la imagen, para después emitirlo en sonido con plena conciencia del milagro ocurrido en el medio, entre el principio y el fin del proceso”.
Al final, Diego jamás volvió a intentar el oficio de profesor de literatura, pero tampoco olvidó la felicidad en los rostros de los muchachos “a quienes descubrí el secreto de crear imágenes propias con la sola ayuda de un libro”.
Leer puede resultar un poder inquietante, aunque está probado que nadie levita, ni crece leyendo. Leer y escribir son agentes trasmisores tanto de lo sublime y lo genial como de cualquier otra bazofia. Y claro que esto del hábito de lectura –contrario a lo que profesan los entusiastas– no clasifica hoy por hoy como un superpoder. Nunca hubo tantos poderosos iletrados. No veo claro al superhéroe en este caso. Sería un cómic difícil de armar, tan largo y pesado…