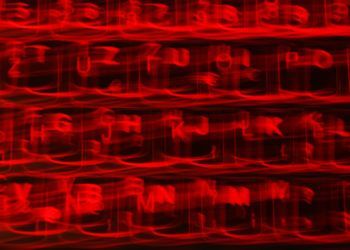Tenía reservadas para una historia de ficción sucesos que en realidad ya ha ocurrido en los últimos días:apocalípticas nevadas en Chicago, Estados Unidos, con temperaturas tan bajas como las de los casquetes polares, donde no viven humanos y muy pocas especies de animales; la NASA encuentra un hueco en franco crecimiento en el glaciar Thwaites, en Antártida, de 350 metros de altura, 4 kilómetros de ancho, 10 de longitud; un tornado arrasa en La Habana; temperaturas en Buenos Aires suben con sensaciones térmicas de 45 grados…
El pasado año, sobre estas mismas fechas, la prensa global se hizo eco de un fenómeno contradictorio —a estas alturas sobran los “atípicos”—: mientras Europa descendía de los ceros grados de temperatura, incluso en ciudades donde nunca hizo verdadero frío, el Polo Norte vivía una de sus temporadas más cálidas. Los científicos confirmaron entonces que en los últimos tres años ha habido temperaturas altas récords en el Ártico. Queda claro aquello de que la realidad supera a la ficción.
Hace unos pocos meses escribí un relato en el que el Río de la Plata entraba en una glaciación que cubría Buenos Aires y los niños hacían estatuas de hielo en las calles intransitables. En más de un viejo relato he fantaseado con las tormentas que tan bien conozco; he imaginado hogares que vuelan dentro de tornados impredecibles en sitios donde las maldiciones son frecuentes. Ahora me cuesta no ver como imágenes premonitorias esas heladas o tormentas que arrancan casas de cuajo en mis libros.
Si me remito al misticismo ancestral de los cubanos, que sus hijos arrastramos por el mundo, recuerdo aquellas ocasiones en que a mi ciudad natal se le acercaban dos o tres huracanes al año y los babalaos —sacerdotes de Ifá— terminaban reuniéndose para, dicen, desviar las trayectorias de ciclones demoledores. Las lenguas largas e imaginativas aseguraban también que a esas reuniones siempre asistía Fidel Castro.
Ahora que leo las noticias del tornado desde y sobre Cuba, noto mucho mal augurio; gente que siente que las desgracias nos han tocado todas, que ya no podría ser peor. Para colmo cae un meteorito.
Hace menos de dos décadas el exvicepresidente y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Albert Gore, removió el orbe con su famosa conferencia “Una verdad incómoda” (An Inconvenient Truth), convertida en documental multipremiado. Alertaba sobre los peligros del cambio climático y trataba de crear una conciencia al respecto. En 2007, junto al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Gore recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor medioambientalista. Fue uno de los impulsores en los noventa de que el país con mayores emisiones de gases contaminantes aprobara el Protocolo de Kyoto, que buscaba el compromiso de las naciones para reducir dichas emisiones. No lo consiguió.
Hoy que Estados Unidos está presidido por un Donald Trump que desdeña el cambio climático, porque dice que en vez de haber calentamiento hace frío, vivimos en una época oscura y peligrosa. En 2017 Washington decidió salir del Acuerdo de París, que dará continuidad a los objetivos de Kyoto a partir de 2020.
A esta altura de nuestra historia, como civilización, no podemos dejarle a la ignorancia la ruina del planeta.
El calentamiento global puede considerarse un tipo de cambio climático. Pero en su generalidad abarca alteraciones de las temperaturas, las lluvias, y fenómenos meteorológicos de mayor o menor intensidad y consecuencias.
Los cambios climáticos han acompañado la historia del planeta, causados por múltiples motivos: cambios en los parámetros orbitales, variaciones en las radiaciones solares, vulcanismo intenso, procesos bióticos y hasta impacto de meteoritos. El actual, sin embargo, está directamente vinculado al efecto invernadero producido por las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Ello provoca una desregulación en las sustancias que mantienen en equilibrio el clima de la Tierra. De ahí que esté asociado a grandes olas de calor o a míticas heladas, entre otros fenómenos.
Un estudio reciente muestra que los humanos hemos alterado el clima desde mucho antes de la Revolución Industrial. La investigación explica cómo el proceso de colonización de América pudo alterar la temperatura del globo terráqueo, toda vez que fueron modificadas las grandes zonas de bosques y el uso de las tierras para cultivos intensivos.
O sea, la etapa gris no es tan reciente, pero si pensamos en la llegada del nuevo siglo, del milenio, se me antoja que la oscuridad se cierne sobre el mundo, y que ni las profundas fuerzas de la magia negra podrían lograr nada que no estemos dispuestos a hacer por nosotros mismos y la continuidad de nuestras especies y el universo.