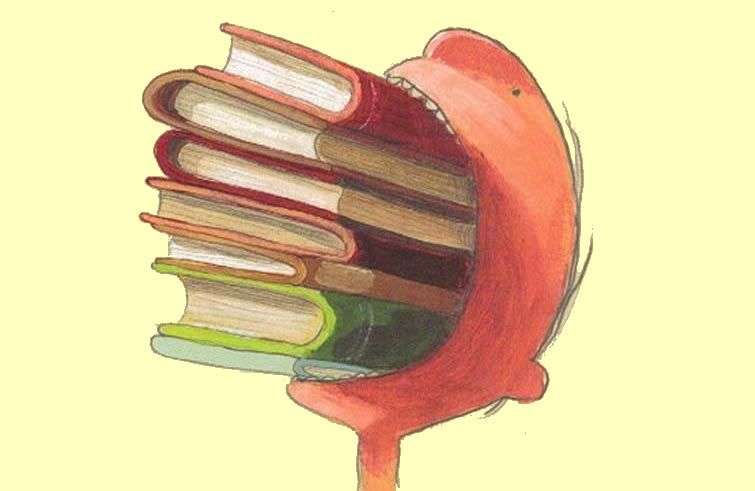La primera vez que me encaré con mi padre fue hace un par de décadas. Vivíamos en un apartamento microscópico (y microbrigadista), pero yo parecía no percatarme y cada tarde regresaba de la universidad con unos libros robados. Por ese camino, la casa se nos había convertido en biblioteca, y había libros sobre los muebles de la sala, en la mesa de comer, en el closet y el piso, amontañados en los ángulos de la pared. A veces amanecía alguno junto al inodoro, debidamente abierto en la última página leída.
(Antes de continuar, aclaro que robar libros es un arte, y que fue mi orgullosa especialidad años atrás. En ocasiones operaba solo, pero en otras lo hacíamos en equipo: Peroguita, Damarys, Badía, el Chino, César…, nos cubríamos las espaldas como un SWAT Team en plan bibliófago. Por entonces, lo digo con cinismo, fuimos el peor azote de las librerías estatales y ‘de viejos’).
Sigo pues. Contaba lo de los libros junto al inodoro porque muy rara vez he podido ir al baño sin un texto en la mano. Ese momento, y el de las fastidiosas travesías en ómnibus, han sido siempre dos de mis favoritos para leer. Sin ignorar, por supuesto, la ocasión más propicia de todas, que es al amparo de la noche, en el silencio torvo de la cama.
Ahora vuelvo al comienzo. Lo curioso de aquella discusión con mi padre es que había sido precisamente él quien me heredó el afán por la lectura. En la casa de Alquízar donde pasé mi infancia había un librero (basto y vasto) en cuyos anaqueles coexistían los viajes del profético Verne, las gestas ‘sandokianas’ de Salgari y los inescrutables, deliciosos misterios de Ellery Queen, Agatha Christie, William Irish… Debo admitirlo: mi niñez se identifica menos con La Edad de Oro que con esos ejemplares que aprendí a reconocer con un simple vistazo al color de su lomo.
Después aquello quedó atrás. Después, ya en el apartamento diminuto de Mulgoba, llegué a la madurez como lector. Lo atiborré de libros que escudriñaba a diario, hasta el punto de pasarme siete días con sus noches sin dormir (mi madre no dejará que mienta en este punto). Fue una etapa de hallazgos en la que aparecieron -olvidemos el orden cronológico y las posibles influencias- El Sonido y la Furia, El Extranjero, Manhattan Transfer, El Gran Gatsby, Esperando a Godot; la poesía de Miguel Hernández, Machado, Pavese, del cholo Vallejo, del Guillén más mulato y musical… Me sentía invulnerable con ellos (¿entre ellos?), y me sentí mejor aún cuando supe de Orwell y Baquero, Vargas Llosa y Dazai, Mishima, Kawabata y, como todo el mundo, Borges.
Las ficciones del lúcido argentino, junto a las agonías tenaces de Vallejo, me nutrieron al tiempo que frustraron al escritor que alguna vez pudo asomar. Entender que ya no se podría escribir como esos dos, que sería mezquino y soberbio el mero hecho de intentarlo, me abrió un trillo de banderitas negras en el corazón de la autoestima. Pero Borges me supo consolar. “Que otros se jacten de las páginas que han escrito –repetí a la par suya-; a mí me enorgullecen las que he leído”.
Y son muchísimas. Tantas como pueden caber en treinta años en el profesionalismo del oficio más grato que existe. He tenido una vida de libros, como otros han tenido una vida de viajes, de vacilones, o de perros. No me avergüenza confesar que he dejado de leer un montón de cosas esenciales, las más de las veces deliberadamente. ¿Inconsecuencia? Acaso sí. Ya sé que soy contradictorio. Pero yo no comulgo con los contemporáneos, aferrado a la idea de que cualquier época pasada fue mejor. Así, he desechado –no por capricho sino por claridad de prioridades- a Roberto Bolaño. Desconozco si Pérez-Reverte se llama Antonio o Juan (puedo buscarlo en Google, aunque no me parece relevante). Me han contado maravillas de Almudena Grandes, mas prefiero las noches con Virginia Woolf, Katri Vala o George Sand.
Confieso más. Acepto que jamás pude terminar La Montaña Mágica ni los Karamazov, pese a esforzarme. Que en Paradiso apenas he podido digerir el lujurioso capítulo ocho. Que el Ulises me importa muy poco, por abstruso. He sido muy pragmático al respecto: el tiempo que me llevaría leer cada una de esas novelas es el mismo que exigirían siete antologías de cuentos, o cuatro novelas del buenazo de Conrad, o las poesías completas de Mallarmé y Kavafis, juntas.
Nada se lee por deber o por respeto. Se lee –por lo menos, yo leo- por ganas. Por un hambre muy parecida a la del sexo. Para meterme en la ficción de vivir esas vidas que quisiéramos tener (Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse), o en todo caso para calibrar como es debido los sensores del espíritu.
A estas alturas, ya con algunas canas en la barba, releo más que leo. Me acuerdo de Calvino (“un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir”) y vuelvo sobre los mismos ejemplares que provocaron la primera discusión que tuve con mi padre.
Camino sobre ellos. Corro. A ratos, tan feliz, gateo.