God damn!, masculló mientras transitaba por las calles habaneras, hace más de dos siglos y medio, aquel británico enfurruñado, maldiciendo y blasfemando a más no poder, hasta donde le daban sus entrañas.
Se impondría en algún momento la proverbial flema inglesa, y, mientras recordaba sus deberes ineludibles, mientras invocaba su palabra empeñada con el monarca George II, el caballero en cuestión suspiró y se dijo, mientras andaba por la Calle de los Oficios: “Well, duty is duty”.
Sí, el deber es el deber, pero, obligaciones aparte, la ciudad no le agradaba en lo absoluto. (Pero… ¿cuáles serían esos deberes a los que el viajero se refería? Tiempo y paciencia, que a su hora todas las incógnitas quedarán despejadas).
No gustaba de la ciudad, y hemos de comprender a aquel hijo de la Gran Bretaña. Sí, razones lo asistían para su disgusto. San Cristóbal de La Habana, en aquel año de gracia de 1750, no era precisamente un paraíso a los ojos del viajero. Para decirlo en buen romance cubiche: aquello no era ni la chancleta de La Habana que iría surgiendo en años posteriores.
Si nuestro británico visitante hubiese retardado su llegada por veintisiete años, habría degustado los paseos por la Alameda de Paula, entonces inexistente, y la compañía de sus transeúntes. Con un cuarto de siglo de diferencia en su arribo, el frescor de la fuente en el Palacio de los Marqueses de Aguas Claras —hoy restaurante “El Patio” —, en la plaza catedralicia, le habría subrayado el encanto de aquel recinto de ensueño. Con sólo nueve años de retardo, habría podido admirar la Casa de los Aróstegui —ahora “Don Giovanni” —; con veinte, la solidez barroca del Palacio del Segundo Cabo, residencia del primer subalterno en el mando de la Isla. Ah, pero ninguno de esos elementos engalanaba a San Cristóbal de La Habana cuando transcurría el Año del Señor de 1750.
Quizás pensó ir hasta las afueras, hasta el Wajay, donde —según le habían dicho— fomentaba jóvenes cafetales cierto Gelabert, precursor en tal cultivo.
Pero no. Qué va. Eso no podía ni pasarle por la cabeza. Ni pensarlo. Porque no era el suyo un viaje de recreo, ni mucho menos. Él no era un despreocupado turista, sino un enviado del monarca George II, un servidor de la potencia que los españoles, con desprecio, llamaban “la pérfida Albión”.
¿Su misión? Con claridad meridiana lo dictaban las instrucciones recibidas en Londres: conocer el potencial defensivo de la plaza habanera, así como el de su contorno, un par de leguas hacia el este y otro tanto hacia el oeste.
Tal como se ha dicho: en San Cristóbal de La Habana, cuando mediaban los años 1700, con aspecto de inocente turista, con aire de viajero despreocupado, con la proverbial cara de “yo-no-fui”, se presentó a hacer de las suyas un temible agente británico: el almirante Sir Charles Knowles, todo un señor espía de siete suelas. Sus andanzas, como más tarde se verá, habría de pagarlas carísimas la ciudad habanera, con lágrimas, fuego y muerte, antes de que transcurriese mucho tiempo.
Aquel día el almirante Sir Charles Knowles, cuando aún no había amanecido, se incorporó de su lecho en la posada donde se alojaba. Y es que el deber lo llamaba. Tras un ligero desayuno, partió hacia las afueras de San Cristóbal de La Habana. Aproximadamente una legua a barlovento del Castillo del Morro, hace el primer gran hallazgo: “Hay aquí una pequeña ensenada llamada Cojímar. En ella el anclaje es bueno. En todo el litoral no existe un sitio con mejor propósito para fondear una escuadra de transportes”, anota.
Merodeando entre los breñales, llega a un nuevo y útil descubrimiento: “Un sendero conduce directamente al Castillo de “El Morro”, y otro lleva a lo alto de unas canteras llamadas de “Las Cabañas”. Estas colinas dominan ciertamente al Morro, a la ciudad, y verdaderamente al puerto todo. Por lo cual es de recomendar que se tome esa posición tan pronto sea posible, pues no existe otro sitio desde el cual la plaza pueda ser atacada con semejantes ventajas”.
Entonces se dirige a las inmediaciones de “El Morro” y observa que “los navíos pueden anclar a proximidad de cien yardas, y, así expuestas las baterías, ningún hombre puede mantenerse en ellas. Es muy probable que los cañones sean rápidamente desmontados, y sus cureñas destrozadas”.
Ya elaborada la minuta de su prolijo informe, sólo resta la entrevista que el gobernador le ha prometido al hijo de “la pérfida Albión”. Y al fin lo recibe el mal aposentado Francisco Cagigal de la Vega. (Sí, mal aposentado porque aún no existía el grandioso Palacio de los Capitanes Generales).
Cagigal dedicó buena parte de la entrevista a ponderar las virtudes de su señor, Fernando VI, “que Dios por muchos años guarde”. En realidad, podía haberse ahorrado tantas adulonas mentiras, pues todo el mundo estaba al tanto de que el monarca era un tarado y moriría demente.
El gobernador puso por los cielos la capacidad defensiva de la plaza. Pero…¿venirle con cuentecitos de camino al almirante Knowles, que en lo tocante a trajines militares se las sabía todas? El inglés sonrió, y sin inmutarse le dio toda la razón al mandante colonial, diciéndose para sus adentros que le fueran a otro con semejantes embustes.
Pasaron doce años tras la visita del almirante británico trocado en predecesor del agente 0-0-7, quien no vino con licencia para matar, sino para enterarse hasta de dónde el jején puso el diminuto huevo.
El 7 de junio de 1762, las tropas inglesas desembarcan (¿por azar?) en la playa de Cojímar. Tomaron (¡qué casualidad!) un sendero que los llevó a “El Morro”, y otro que les dio posesión de las entonces desguarnecidas alturas de “La Cabaña”, donde, con impasibilidad de tirador al blanco, su artillería acribilló la ciudad.

Al cabo de dos meses, y más de veinte mil bombas, tras sufrir la ineptitud y la cobardía del gobernador Prado Portocarrero, los vecinos fueron desarmados a la fuerza, y la plaza capituló.
A no dudar, el agente Sir Charles Knowles había ejecutado un trabajito de mano maestra. De seguro, en su lejano retiro londinense, estaría frotándose las manos y diciéndose gozoso: Mission accomplished!
Y, de cierto, cabalmente había cumplido el hijo de Albión su encomienda.












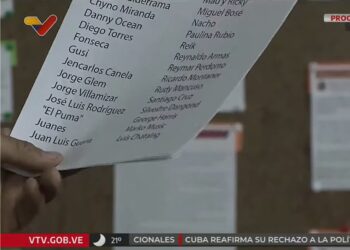
Interesante. Me recordó “Nuestro Hombre en La Habana!, de G. Greene.