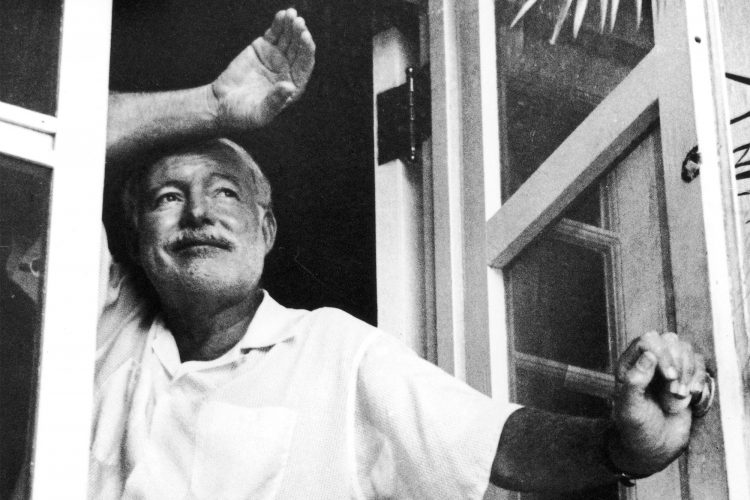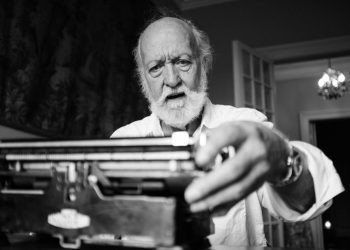He contado que mi primera conexión con la cultura norteamericana fue a través de la música, la segunda estuvo en la literatura y las ciencias sociales. En 1964 la Editorial Nacional de Cuba publicó la antología Cuentos norteamericanos, compilada por José Feo, un graduado de Harvard. Una constatación de que se sabían distinguir las cosas y reconocer las calidades culturales del otro. Como cualquier otro lector cubano, gracias a ello pude acceder a lo más selecto de las short stories, género literario que expresa el espíritu de síntesis, la prisa y el pragmatismo característicos de la cultura norteamericana mediante esa economía de medios que tanto ha impactado en la narrativa latinoamericana contemporánea.
Era, de hecho, la primera vez que en Cuba y América Latina se publicaba un volumen de esa naturaleza, que por definición —y gracias en gran medida a una impresionante tirada de 15 000 ejemplares—, superó con creces la labor de revistas culturales que solían difundir eventualmente la creación literaria norteña —Orígenes, Ciclón, Lunes de Revolución— y contribuyó a familiarizar entre los cubanos a Twain, Melville, Hawthorne, Poe, entre los clásicos antiguos, y a Truman Capote, Faulkner, Ray Bradbury y Dos Passos entre los contemporáneos, frecuentemente leídos a la luz de un farol, una linterna o un mechón en movilizaciones agrícolas o unidades militares.

La Colección Cocuyo, dirigida en su primera etapa por Ambrosio Fornet, constituyó una de las empresas culturales más destacadas e importantes. Junto a obras de la literatura universal y la ensayística nacional, Cocuyo divulgó, en lo que aquí interesa, novelas y autores clásicos de la literatura norteamericana (Carson McCullers, Henry James) que contribuyeron, en la medida de su alcance, a ahondar en el establecimiento de puentes entre la tradición literaria norteamericana y la cubana, cuyo estudio académico a profundidad está todavía por emprenderse, desde la narrativa de la violencia —Jesús Díaz, Norberto Fuentes, Eduardo Heras León— hasta las novelas de Leonardo Padura.
A este panorama vino a sumarse la literatura policial y de ciencia ficción norteamericana. La Colección Dragón, dirigida por Oscar Hurtado, contribuyó a difundir en Cuba esos géneros, hasta entonces de escasa o nula presencia. Dragón aportó la coherencia y la sistematicidad que la hacen otra de las experiencias más relevantes de la actividad editorial de entonces. Coadyuvó a que entre muchísimos lectores del patio se instalara el gusto por Ray Bradbury (Crónicas marcianas, Farenheit 451, El hombre ilustrado), Isaac Asimov (El sol desnudo), James Mallahan Cain (El cartero llama dos veces), S.S. Van Dine (Los crímenes del Obispo), Raymond Chandler (El sueño eterno), John Dickson Carr (Los espejuelos oscuros) y otros clásicos.

Lugar aparte merecería la obra de Edgar Allan Poe, desde los 60 un autor conocido en el país, hecho viabilizado por la edición de sus Narraciones completas a cargo de la Editorial Arte y Literatura en la década siguiente.
Luego vinieron las ciencias sociales con el ingreso al Centro de Estudios sobre América (CEA). Una de las claves de ese segundo proceso de formación intelectual para los bisoños que allí estábamos en los años 80, fue el conjunto de eventos y talleres internacionales a los que asistían académicos norteamericanos y latinoamericanos, las mejores fuentes de aprendizaje en vivo y en directo y una buena manera de compensar los inevitables déficits de los currículos universitarios.
También estaban, en específico, las actividades internas de los investigadores del Departamento de América del Norte del CEA, dirigidas a profundizar el conocimiento de la historia de Estados Unidos.
Allí se estudiaban y discutían textos de la historiografía norteamericana tradicional y alternativa, y, por consiguiente, se accedía a enfoques contradictorios entre sí, que se extendieron a temas capitales como el significado y sentido de la Constitución de los Estados Unidos en su bicentenario (1989). Y fueron una oportunidad propicia para construir un framework consensuado que trataba de posicionarse frente a temas/problemas históricos a contrapelo de enfoques excepcionalistas y criticismos festinados, presentes con toda intencionalidad en la bibliografía seleccionada, que también incluía textos imprescindibles de dos locomotoras: Alexander Hamilton y Thomas Jefferson.
La biblioteca fue, sin dudas, un punto de inflexión. Muchos tenían la encomienda de nutrir sus fondos durante sus viajes a América Latina y Estados Unidos; pero entraban también muchos libros por intercambios y por visitantes invitados a esos eventos o por estancias y conferencias. Fueron desarrollos consistentes de la conexión con Nuestra América y la que no es nuestra —para decirlo con palabras de José Martí— en un momento en que la academia cubana estaba volcada hacia la Unión Soviética y los países socialistas, con todas sus implicaciones, para bien o para mal.

También constituyó un sitio excepcional cuando Internet todavía no estaba prefigurado en el horizonte. Gracias a eso pude acceder a estudios como The Media Monopoly, de Ben H. Bagdikian; The Press and the Cold War, de James Aronson; The Powers that Be, de David Halberstam; The Government-Press Connection, de Stephen Hess; Second Front. Censorship and Propaganda in the Gulf War, de John MacArthur; Democracy without Citizens. Media and the Decay of American Politics, de Robert M. Entman; The Kennedy Crisis. The Press, The Presidency and Foreign Policy, de Montague Kern, Patricia W. Levering y Ralph Levering; Unsilent Revolution. Television News and American Public Life, de Robert Donovan; y Manufacturing Consent, de Ed Herman y Noam Chomsky, entre otros.

Y, desde luego, también a libros sobre Cuba —eso que entonces llamaban “cubanología”—, empezando por los estudios pioneros de Rafael Prohías y Lourdes Casal sobre la migración cubana en Estados Unidos, la colección de la revista Cuban Studies, editada entonces en Pittsburgh por el economista Carmelo Mesa Lago, hasta llegar a Cuba: Order and Revolution y To Make a World Safe. Cuba’s Foreign Policy, ambos de Jorge I. Domínguez. Asimismo, accedí a la labor de historiadores como Louis A. Pérez, Jr., cuyo libro Cuba and the United States: Ties of Singular Intimacy iluminó avenidas hasta entonces poco sospechadas en la investigación histórico-cultural sobre las influencias norteamericanas en la cultura cubana.
Visto en retrospectiva, tal vez la principal enseñanza que me dejaron esos quince años en la institución fue el hecho de continuar un principio central en el pensamiento fundacional cubano, como lo ha recordado Cintio Vitier en Ese sol del mundo moral: el eclecticismo, bien entendido. Y la duda metódica antes de llegar a cualquier certeza. Aquel exergo de Enrique José Varona con el que Fernando Martínez Heredia iniciaba su texto “El ejercicio de pensar”, en 1966, se convirtió desde entonces en una especie de brújula: “Saber dudar… nada más contrario al ejercicio normal de nuestras actividades mentales; gustamos de lo categórico y nada nos enamora como un dogma”.